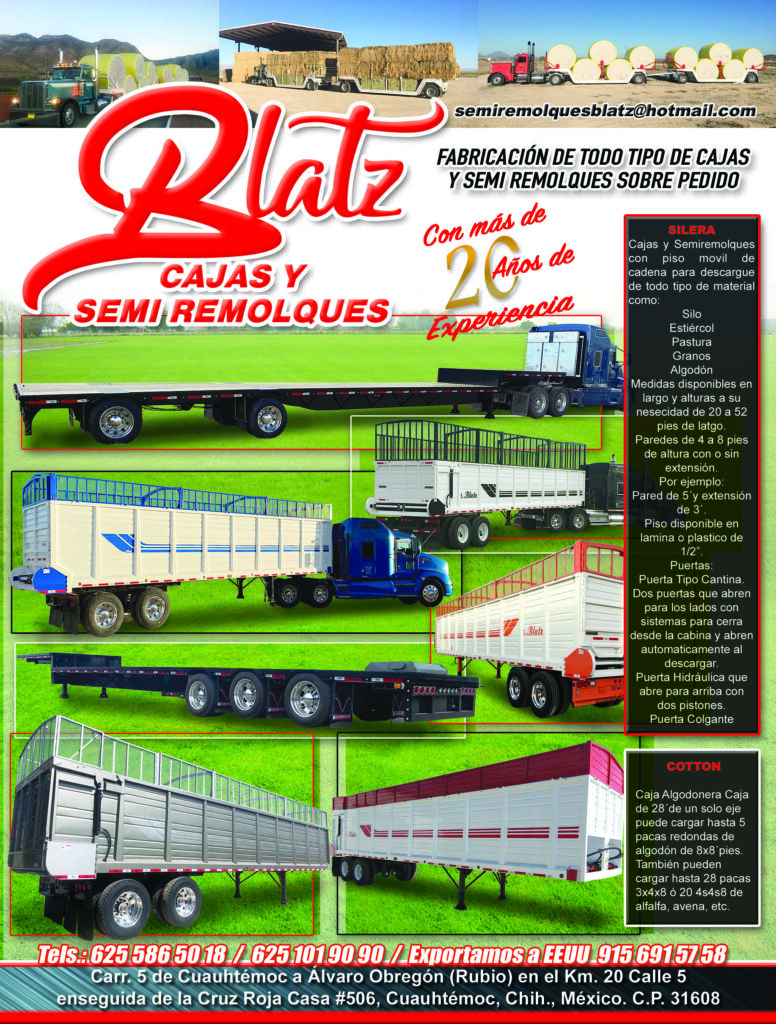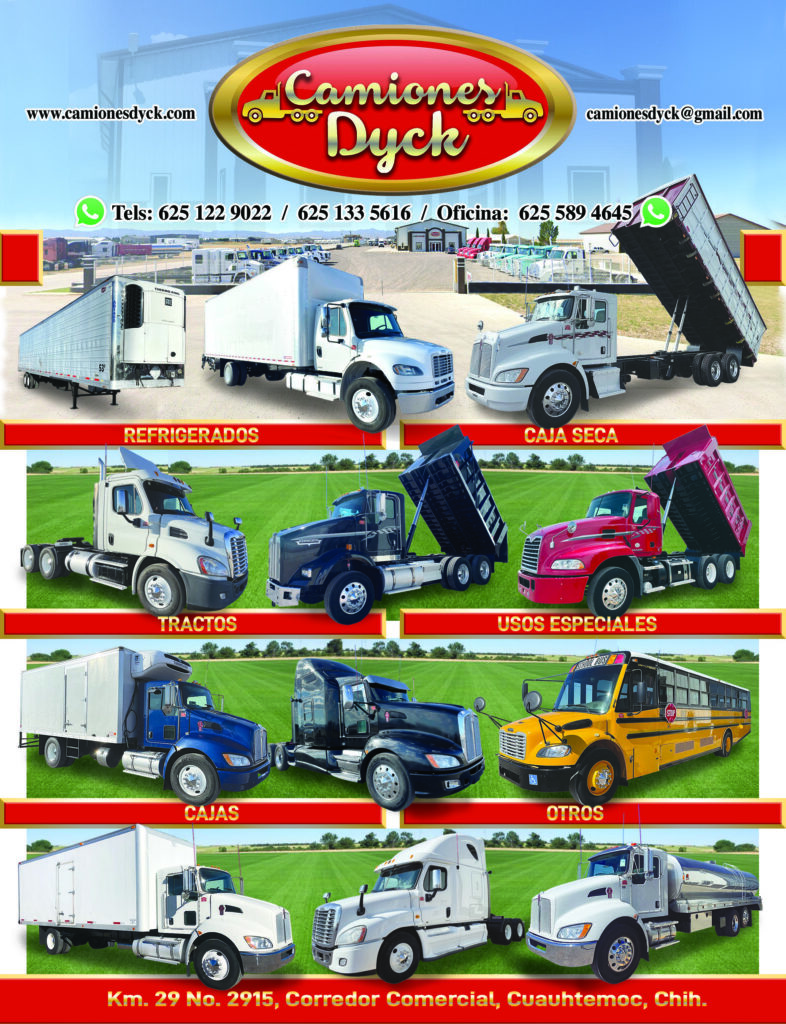Desde que comenzaron a imponerse las políticas de ajuste estructural en México y en especial en el sector agropecuario, en 1983, el mundo rural mexicano ha experimentado una muy grande diversidad de cambios, unos más violentos que otros, en los aspectos económico, social, político, cultural y ambiental, que han generado profundas brechas también multidimensionales entre los diversos grupos sociales.

Pocos estados como el de Chihuahua han sido tan afectados por este proceso de transformaciones, sobre todo en los últimos 20 años, dado su carácter fronterizo con los Estados Unidos y su ubicación en la zona más vulnerable al cambio climático en el país, pero también por el carácter y las estrategias de los diversos actores que confluyen en el medio rural norteño. Para aprehender esta compleja, dinámica y contradictoria realidad del campo chihuahuense, así como las brechas que se han generado entre los diversos sectores, estratos, regiones y grupos vulnerables y no vulnerables, es necesario realizar un análisis que permita dar cuenta de todos o al menos de la mayoría de los aspectos que lo caracterizan.
Uno de los conceptos que más se ha utilizado para tratar de dar cuenta de esta ruralidad en continuo cambio es el de nueva ruralidad.
La nueva ruralidad
A partir de los años noventa, con todas las transformaciones en el medio rural, tanto en Europa como en América Latina, inducidas por el proceso de globalización neoliberal de la economía, surge la necesidad de cambiar de paradigma teórico y analítico.
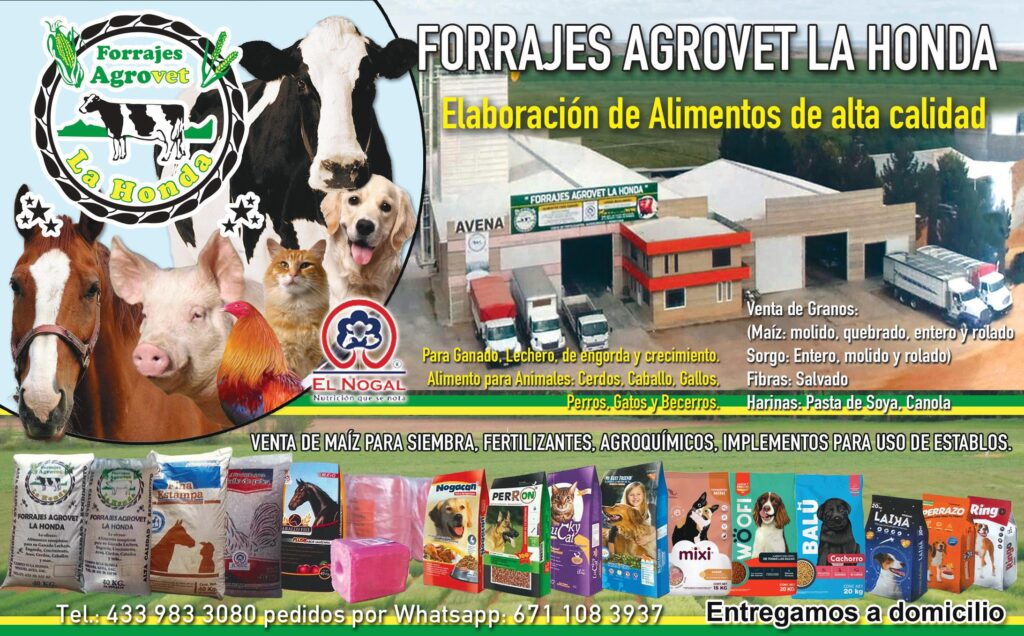
En Europa se plantea la necesidad de racionalizar la producción con énfasis en el medio ambiente, lo que lleva a reducir las zonas sembradas, a modificar la orientación de los subsidios y dar un peso mayor a la conservación del ambiente. Estas políticas indujeron la disminución del ingreso agrícola y obligaron a los productores a diversificar sus actividades productivas.
Tal situación llevó al surgimiento de la nueva política agrícola común, que se planteó una racionalización productiva con énfasis ecológico, que llevó a reducir las zonas sembradas, a modificar la orientación de los subsidios y a dar un peso mayor a la conservación del ambiente. Estas políticas trajeron como resultado una disminución del ingreso parcelario que obligó a los productores a diversificar sus actividades productivas . Ahí mismo se empezó a cuestionar la dualidad entre lo rural y lo urbano, y a observar el envejecimiento de la población rural, la multifuncionalidad de los agricultores y una creciente vulnerabilidad de los mercados locales ante la integración comercial internacional.
En América Latina las transformaciones en el medio rural fueron también diversas y vertiginosas, causadas por las políticas de ajuste estructural de la economía que en agricultura significaron el fin de los subsidios agrícolas o su reducción al máximo, así como la disminución del papel del Estado en el sector y la inserción en la globalización neoliberal a través de diversos tratados de libre comercio.
De esta manera, la noción de nueva ruralidad surgió en Europa, América Latina y el Caribe de manera simultánea, como desafío teórico para entender el proceso de apertura comercial e integración de las agriculturas a los mercados internacionales.
El desafío no se agota en comprender los aspectos económicos y sociales de estas transformaciones, sino también los cambios que se observan a nivel cultural, en lo ambiental y en la vida cotidiana. Así se empezó a construir un nuevo paradigma que propugnaba la necesidad de un marco adecuado para analizar la nueva realidad compleja, cambiante y contradictoria que se había generado a partir de la inserción de las sociedades en la globalización neoliberal. Las nuevas dinámicas que más llamaron la atención fueron la multifuncionalidad agrícola y rural, la diversificación productiva en el medio, las nuevas relaciones entre el mundo rural y el urbano y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todo ello ante la conjunción de varias crisis: la ambiental, la de la economía campesina, la social de pobreza y migración desatada por la globalización excluyente, que hicieron revalorar más el medio rural, los recursos naturales y las estrategias familiares.

Este nuevo paradigma buscaba no solo explicar los nuevos procesos y situaciones que se presentaban en el mundo rural y en sus relaciones con el mundo urbano, sino también servir para formular nuevas políticas públicas para gestionar el desarrollo y las instituciones estatales de acuerdo con las nuevas condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales.
Por esta razón el nuevo paradigma que llegó a ser la nueva ruralidad fue adoptado de inmediato por organismos multilaterales como la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
En América Latina quienes promueven la primera noción de nueva ruralidad fueron,
entre otros, Grammont, Arias y Llambí. Lo que estos autores constatan es una serie de hechos como la pérdida del dinamismo de la agricultura como eje de estructuración del espacio rural, la desagrarización del mismo, el envejecimiento de la población rural y la migración nacional e internacional, lo que hace a los productores mucho más vulnerables ante la importación de productos extranjeros en el contexto de la apertura comercial.
Ante esta situación, estos autores proponen políticas públicas para aprovechar la heterogeneidad productiva del campo, la multifuncionalidad de la agricultura y la reestructuración de los espacios rurales, tales como el turismo rural, los servicios ambientales. Desde el principio, dentro de la primera noción de nueva ruralidad hay una gran coincidencia en que esta se caracteriza por tres conceptos básicos: la heterogeneidad productiva, la multifuncionalidad de la agricultura y los recursos naturales, y las reconfiguraciones espacio- territoriales.
Multifuncionalidad de la agricultura y recursos naturales
La noción de multifuncionalidad agrícola los países europeos subrayaron la importancia de la agricultura y los espacios rurales para la sociedad en su conjunto territorial.
La multifuncionalidad agrícola se define como: “la totalidad de productos, servicios y externalidades creados por la actividad agrícola y que tienen un impacto directo o indirecto sobre la economía y la sociedad en su conjunto. Estas producciones conjuntas tienen la característica de ser poco o mal reguladas por el mercado, en particular aquellas que tienen incidencia social o ambiental. La traducción concreta de la noción en términos de políticas públicas hace referencia a la formulación de intervenciones específicas destinadas a favorecer los aspectos positivos y a limitar las externalidades negativas de la agricultura” .
El concepto de multifuncionalidad de la agricultura o del medio rural, como se le conoció en América Latina, es también espacio de disputas.
“La multifuncionalidad es defendida esencialmente por países que reconocen y reivindican el carácter excepcional de la agricultura y ponen en duda la capacidad del mercado para regular por sí solo el conjunto de la economía [globalmente los países de la Unión Europea (UE), Suiza, Noruega, Japón y Corea del Sur], mientras que la nueva ruralidad es discutida y probada como referencia de las políticas al interior de la mayoría de los países latinoamericanos… que preconizan la liberalización comercial y la desregulación de la agricultura, así como de las demás actividades económicas”.

Para Europa redefinir la agricultura está muy ligada a redefinir los territorios rurales dentro de la nueva política agrícola común. Se analiza algunas de estas funciones: residenciales, recreativas, preservación y valoración de patrimonios paisajísticos, ambientales y culturales.
Se enumera las funciones que la agricultura y el mundo rural podrían desempeñar en América Latina: equilibrio ecológico, producción de agua limpia y conservación de sus fuentes, espacio para actividades de esparcimiento y recreo al aire libre, usos agrarios no alimentarios y sumidero de contaminantes del aire.
Los servicios y funciones ambientales que presta el mundo rural a la ciudad han tendido a valorizarse más en la medida en que la contaminación ambiental, la
saturación de las ciudades y la cultura del estrés exigen que los espacios rurales sirvan de zonas de recarga de agua, de oxígeno, de relajación y entretenimiento para los habitantes de las ciudades.
Una de las principales críticas a este concepto de la multifuncionalidad del mundo rural es que vuelve a subordinar lo rural a lo urbano: la manera de satisfacer las necesidades de las ciudades se trata de imponer al campo.
Se advierten algunas de las consecuencias de este modelo: resulta perjudicial para el medio ambiente; acentúa la concentración de la tierra y de los recursos naturales en unas cuantas empresas, generalmente trasnacionales, y provoca la emigración masiva de campesinos. Por otra parte, se observa la necesidad de enmarcar la multifuncionalidad en el contexto de las formas de lucha que se oponen a aceptar el modelo de exportación de productos no tradicionales y buscan construir la soberanía y la seguridad alimentarias.
2. Heterogeneidad productiva del mundo rural
Este es tal vez el rasgo donde más autores confluyen y hay más consenso: la progresiva diferenciación de las actividades productivas en el mundo rural: disminución del peso relativo del sector agrícola, tanto en población ocupada como en su contribución al PIB; desarrollo de la agroindustria, actividades extractivistas, ligadas a la minería; servicios turísticos, instalación de pequeñas empresas manufactureras, artesanías, trabajo, sobre todo de las mujeres, en las ciudades cercanas, tanto en la industria como en el sector servicios.
Aquí se observa también una diferencia entre
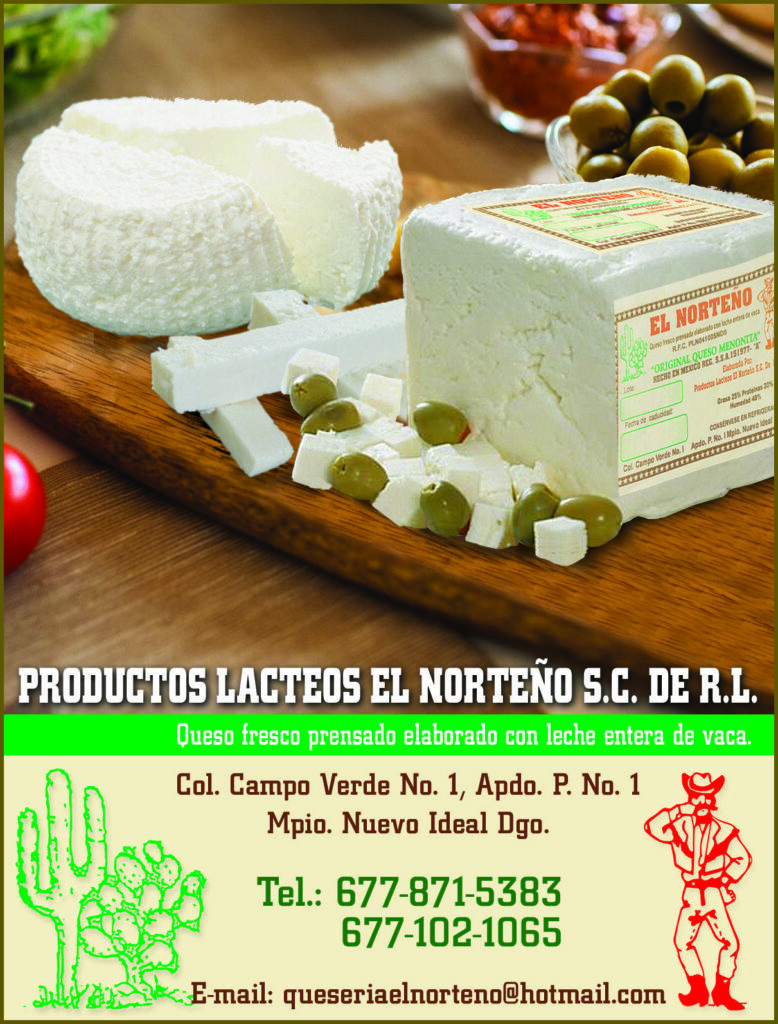
Europa y América Latina: mientras allá se puede hablar de una terciarización de lo rural ya en pleno auge, en la segunda es un proceso menos avanzado. Las posturas críticas sobre la heterogeneidad productiva del mundo rural no se reducen a contemplarla o a constatarla, sino que buscan qué es lo que subyace a ella. En cuanto al cambio de modelo económico cabe señalar que en la raíz de esta multiocupación está la exclusión social que están generando los procesos de globalización en el medio rural latinoamericano.
Los campesinos tienen que acudir con más frecuencia e intensidad que antes a diversas estrategias ocupacionales y de sobrevivencia ante la desestructuración de sus formas de producción y organización por parte de las políticas neoliberales.
Este proceso de diversificación del empleo y de ingreso se ha acompañado de formas de trabajo precarizado fuera de la finca y de trabajo asalariado por parte de las mujeres, que son quienes más acuden a él tanto en el campo como en las ciudades.
Se observa así un creciente proceso de semi proletarización que “favorece a los capitalistas rurales porque elimina a los pequeños campesinos como competidores en la producción agrícola y los transforma en trabajo asalariado barato”.
3. Espacialidad y territorio
Dentro de la concepción de la nueva ruralidad se cuestiona la dicotomía rural-urbano y se concibe el modelo de desarrollo rural con una visión desde el territorio y no desde lo sectorial. Esta transformación en la manera de concebir la espacialidad y territorio se debe a procesos como las transformaciones en la organización espacial de la agricultura, a fenómenos como el de la agricultura urbana y periurbana, al crecimiento de las ciudades absorbiendo poblaciones rurales, a la migración y a la reconfiguración de los mercados de trabajo
Ya no se puede hablar de la continuidad urbano rural cuando surgen grandes discontinuidades entre el campo y las ciudades, debidos a los procesos de diferenciación que imponen los procesos globales. Hay diversas maneras de caracterizar estas reconfiguraciones. El proceso más característico de la nueva ruralidad latinoamericana sería la diferenciación creciente entre espacios rurales producto, por un lado, de las características que asume el desarrollo capitalista de la agricultura y del medio rural y, por otro lado, y fundamentalmente, de la intensidad del proceso de des anclaje que se deriva de la cada vez más estrecha relación con la globalización.
Se deben distinguir principalmente tres grandes tipos de zonas rurales en América Latina: zonas de modernización intensiva, zonas de migración y zonas de pauperización pronunciada. Otros aportes a partir de la reconfiguración de los espacios rurales dentro de la nueva ruralidad son, por ejemplo, los que surgen del debate urbanista y de los procesos de ampliación de las ciudades. Así, se caracteriza zonas que no son ni rurales ni urbanas, que pueden clasificarse como zonas de transición, zonas vínculo o espacios yuxtapuestos.

Deben recuperarse una serie de fenómenos emergentes en la ruralidad latinoamericana y redefinir el medio rural como una entidad socioeconómica con cuatro componentes básicos: “Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas. Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un entramado socioeconómico complejo.
Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de canales de relación.
Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado”.
Las críticas principales al concepto de la nueva reconfiguración territorial que caracteriza a la nueva ruralidad son el concepto evolucionista de las ciudades que la subyace; además, no toma en cuenta el efecto de ciertos procesos que priorizan el uso del agua para producción agrícola, hortícola o frutícola comercial sobre las necesidades de los consumidores urbanos.
Se considera solamente el aspecto espacial y no los procesos económicos, sociales, ambientales y las contradicciones de los actores sociales que configuran permanentemente lo espacial, como resultado del proceso capitalista de producción.
Aportes, limitaciones y cuestionamientos a la noción de nueva ruralidad
A partir de la evidencia empírica presentada y de los trabajos de varios autores, se ofrecen algunos elementos de definición teórica y conceptual de la nueva ruralidad:
- Diversificación funcional, sectorial y productiva del campo, con una disminución del peso relativo del valor agregado primario.
- Conexiones e interacciones estrechas entre rural y urbano debido al carácter dinámico y complejo de territorio dado, a través de un incremento de la movilidad de las personas, los bienes y la información.
- Atracción renovada para lo rural como espacio de residencia, recreación, turismo, emprendedurismo e inversión.
- Cambios y uniformización relativa de los modos de vida, hábitos y costumbres sociales rurales.
- Valorización de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente.
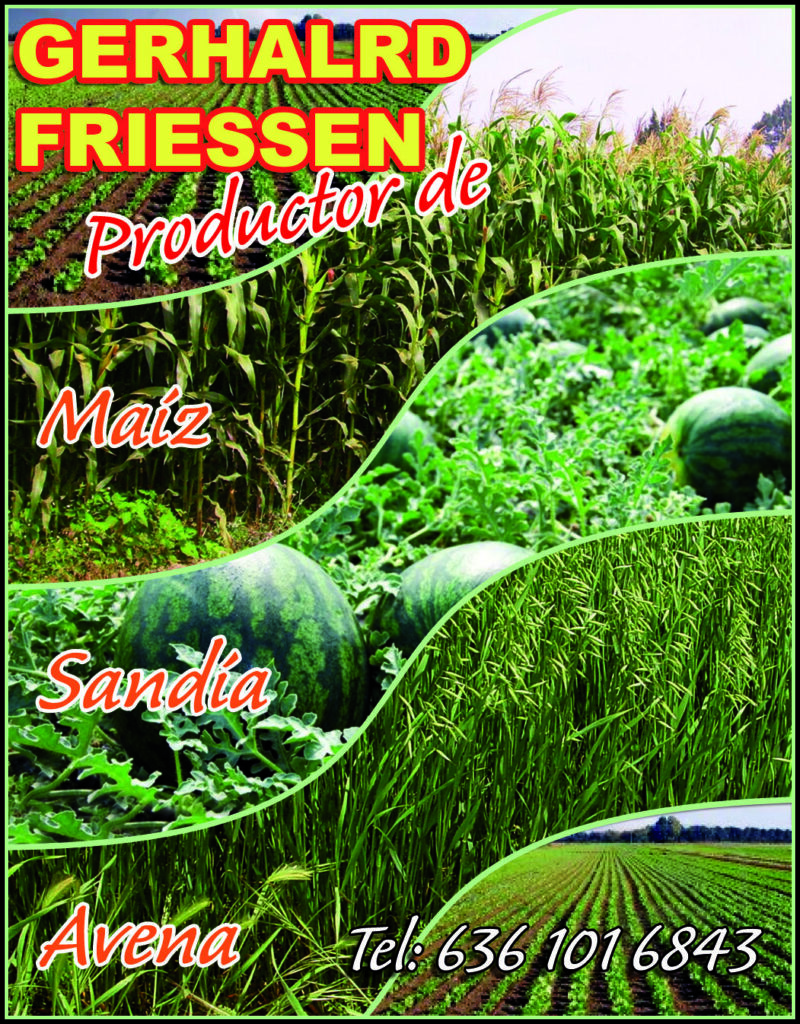
- Descentralización en la toma de decisiones públicas con mayores poderes dados a las instancias locales e involucramiento de diversos actores.
- Transformación del enfoque tradicional sobre el desarrollo rural, basado en una perspectiva exclusivamente sectorial, sustituyéndolo por uno que asume un horizonte territorial que va más allá de la actividad agropecuaria para contemplar la diversidad creciente del espectro productivo y ocupacional.
Sin embargo, la cierta fascinación que produjo la noción de nueva ruralidad al principio se ha ido cuestionando y situando en sus alcances y límites. Algunos autores han señalado que dicha perspectiva ha acumulado más dudas y confusiones que soluciones.
Por otra parte, algunos autores rechazan los postulados de la primera vertiente argumentando que no hay, en realidad, ninguna aportación relevante en cuanto nuevos conocimientos identifican algunos de los aspectos más frágiles de dicha propuesta: no ofrece una perspectiva histórica y teórica que refiera al origen de la nueva ruralidad, no contempla de manera consistente la globalización y el neoliberalismo, no hay una clara adscripción a un paradigma teórico y metodológico, se subestima el papel de los movimientos sociales y el de las familias y del capital social. Algunos autores afirman que la economía campesina ha quedado rebasada se sostiene que la nueva ruralidad únicamente se aborda de manera descriptiva y con ausencia de una teoría coherente. Mientras que otros sostienen que la nueva ruralidad no responde a cuál es la génesis de los indicadores que definen qué es la nueva ruralidad, una de las más agudas críticas de la teoría, insiste sobre la falta de explicación histórico-estructural de los procesos descritos por la nueva ruralidad, en que se dejan de lado las relaciones sociales de producción, la exclusión de los productores, la marginalidad productiva de la agricultura, el aumento de la producción y la descomposición de las unidades productivas. También considera que se profundiza la subordinación del campo a la industria. Algunos autores sostienen que el enfoque de la multifuncionalidad como vía de desarrollo para resolver los problemas de la sociedad rural se realiza sin establecer los vínculos con las necesidades y demandas que los sujetos sociales han expresado. Señalan también que la desagrarización de lo rural aparece solo como un dato que no necesita ser explicado, parte de un proceso irreversible, lo que oculta la forma que el sistema agroindustrial, dominado por las trasnacionales, ha adoptado en América Latina.
Además, el énfasis descriptivo también en la explotación de los recursos naturales no deja ver las luchas de pueblos y comunidades en su defensa, procesos que se han multiplicado durante los últimos años. Otra crítica es que en los enfoques de la nueva ruralidad o no se consideran o se hacen de manera muy incompleta los efectos del proceso de globalización en el medio rural norteamericano, sobre todo en lo que se refiere a sus efectos en la exclusión social: la precarización del empleo rural, la expulsión de pequeños y medianos productores, la migración, el empobrecimiento y el debilitamiento o desaparición de los actores sociales del medio rural.

La tendencia a la precarización del empleo agrícola trae aparejadas nuevas formas de explotación y de exclusión que favorecen la expansión de las grandes empresas del agronegocio, además de que la tendencia a diversificar el empleo agrícola no se considera como una estrategia de sobrevivencia de las familias campesinas.
La nueva ruralidad sigue siendo un espacio teórico en disputa; es un concepto polisémico, pero como señala Sánchez Albarrán: “El no contar con un concepto unívoco de nueva ruralidad ha provocado que algunos criterios de demarcación utilizados para poder diferenciar rasgos del campo y de la ciudad recuperen, hasta cierto punto, los atributos de una sociedad polarizada que hereda, sin proponérselo, criterios metodológicos del estructural funcionalismo de los años sesenta y setenta, propios del desarrollismo…. Persiste el riego de una regresión teórica al recuperar, sin proponérselo, indicadores de la teoría de la modernización folk-urbana…El problema reside en el riesgo de caer en una perspectiva euro centrista y neocolonialista que profundice los procesos de modernización.
Hacia un marco teórico concreto para el mundo rural de Chihuahua
Se enumeran los criterios que debe reunir el marco teórico para procesar la realidad compleja, contradictoria, cambiante, determinante y a la vez sobre determinada por las políticas públicas y las estrategias y la resistencia de los actores sociales del mundo rural de Chihuahua:
- Ubicar en una perspectiva histórico-estructural el proceso de globalización excluyente como causa primordial de la situación y de los procesos en el Chihuahua rural actual, y ubicar todo esto en el contexto de la expansión del sistema agroalimentario global.
- Considerar los efectos que este proceso ha tenido en el mundo rural en Chihuahua: exclusión de productores, precarización del trabajo, concentración de los recursos naturales, su sobreexplotación, migración y pobreza.
- Identificar las brechas que se observan entre clases sociales, estratos de productores, tipos de agricultura, regiones y sexos.
- Emplear la perspectiva desde los sujetos, tanto las luchas y los movimientos sociales, como las estrategias de resistencia y de sobrevivencia de los diferentes actores.
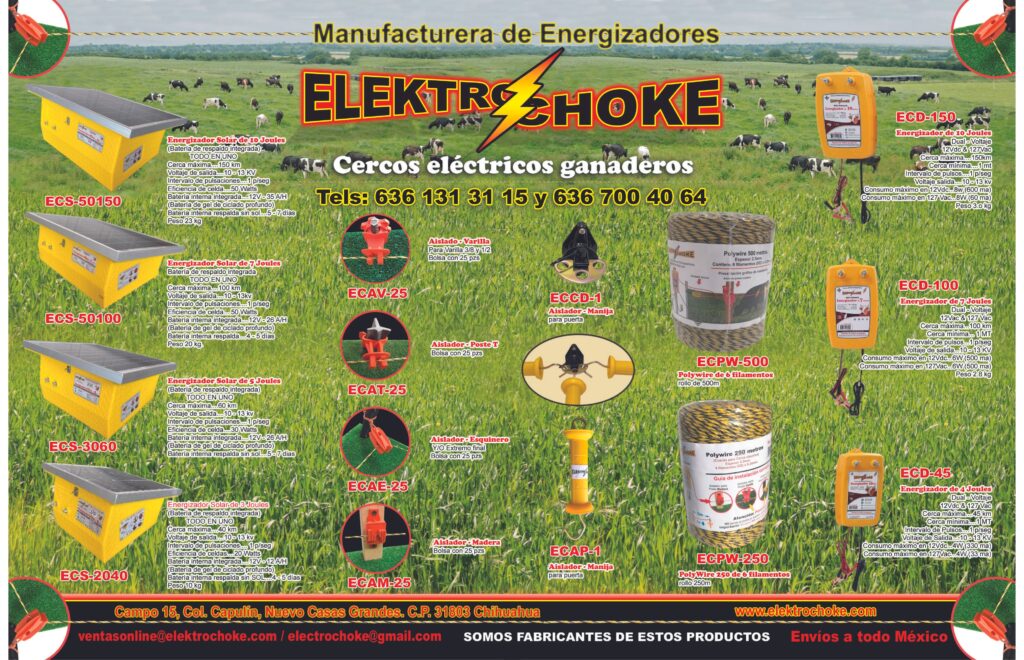
1. La globalización neoliberal y la evolución de su expresión en la agricultura
La génesis estructural de los procesos que se han dado en llamar la nueva ruralidad está en el proceso de globalización neoliberal que promueve un nuevo régimen de acumulación capitalista en su intento de apropiación de los territorios y recursos de los países del subcontinente (latinoamericano) y por las múltiples resistencias que desde diversos sujetos y puntos de este se oponen al mismo. Este régimen no es libremente adoptado por los países latinoamericanos sino impuesto por los organismos del Consenso de Washington (Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC) y Banco Mundial (BM)) a partir de la crisis de la deuda externa de estos países en los años ochenta. El proceso de globalización no solo es interdependencia de las sociedades contemporáneas, es también de expansión de las sociedades capitalistas y tiene dimensiones imperialistas: “la historia real es por tanto el resultado de este conflicto entre la lógica de la expansión capitalista y la lógica resultante de la resistencia de las fuerzas sociales a la expansión”. Ahora bien, la expansión capitalista tiene su expresión en el dominio sobre el sector alimentario. En este documento se realiza una reconstrucción crítica de la evolución de las formas de dicho dominio desde la posguerra hasta nuestros días, contextualizándolas siempre en las transformaciones de la hegemonía de los Estados Unidos y del modo capitalista de producción. Es importante analizar cuatro etapas en la evolución de dicho dominio.
a) El dominio de la industria sobre los campesinos en la posguerra (1945-1970)
La mayoría de los países de América Latina desarrolla su economía desde fines de los años treinta de acuerdo con el modelo de sustitución de importaciones. Su característica principal es que la industria se convierte en el agente económico básico y, en consecuencia, la burguesía industrial y el proletariado son los sujetos esenciales de la dinámica sociopolítica. Este modelo se sustenta en un régimen de acumulación articulado, que es aquel en que las ramas productivas producen bienes industriales de consumo popular…orientadas al mercado interno de su país y dependen, por tanto, de la capacidad de compra de la población en general para que consuma los bienes que producen. En este régimen los salarios están vinculados a los precios de los alimentos. Si se quiere mantener bajos los salarios, se deben mantener bajos los precios de los alimentos. Así, la producción de alimentos baratos se convierte en la función primordial de la agricultura para que los asalariados tengan excedentes que les permitan adquirir bienes industriales. Por lo tanto, los campesinos tienen un aporte y una identidad muy claros: productores de bienes básicos, agentes productivos esenciales para la buena marcha del modelo de industrialización y producción para el mercado interno. Su inclusión, tanto en la esfera económica como en la social, está asegurada. A pesar de su papel tan importante, los campesinos participan de manera subordinada. Se les explota de dos maneras principales: se les extrae el excedente a través de la compra de sus productos por los intermediarios o a través del préstamo usurero. Los campesinos están incluidos, pero explotados por el capital comercial y usurero. Las políticas públicas hacia el campo son, en este período, de real fomento a la producción. Se canalizan cuantiosos recursos del erario a la agricultura. Se operan políticas aduaneras de protección de la producción agropecuaria y agroindustrial locales mediante la fijación de aranceles y cuotas a la importación. Se amplían, como en el caso de México, o se inician, los procesos de reforma agraria. En este período de sustitución de importaciones el predominio de la agroindustria sobre la rama agropecuaria se materializa en dos fases.

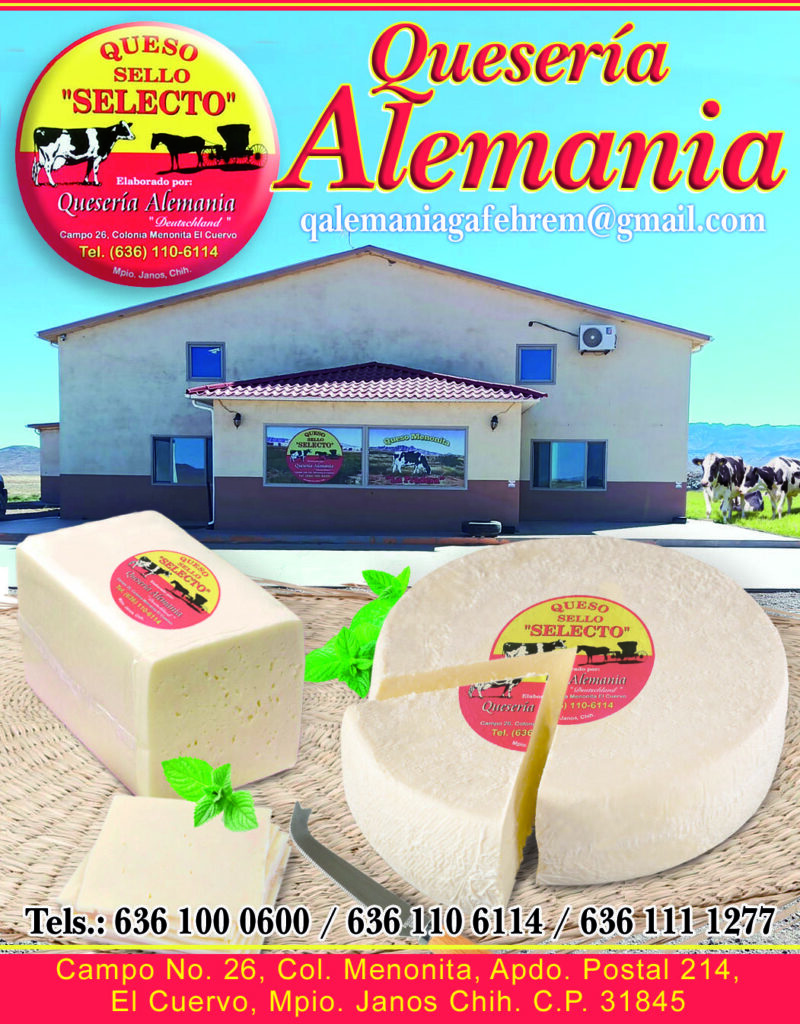
La primera va de 1940 a 1960 y es dominado por la agroindustria tradicional, procesadora de materias primas de exportación.
La segunda fase va de 1960 y se extiende hasta 1980
y es dominada por la agroindustria trasnacional procesadora de alimentos y bienes de consumo final destinados al mercado interno. En uno y otro se incorporan grandes contingentes de campesinos y obreros agrícolas. Los campesinos, pues, devienen actores fundamentales de la vida de las naciones que están en la etapa de sustitución de importaciones. Gracias a su contribución al desarrollo económico como proveedores de bienes salario y de bienes industriales.
También se convierten en base importante de apoyo para el Estado, pero como la de los campesinos es una integración subordinada, está plagada de contradicciones. La enorme transferencia de riqueza hacia la industria hace que los campesinos se vayan debilitando como actores productivos y se empiece a generar una primera crisis de producción.
b) La crisis del dominio articulado de la industria sobre la agricultura (1975- 1990)
El contexto internacional de esta crisis es el resquebrajamiento del régimen fordista de acumulación, con la consiguiente crisis del Estado de Bienestar, la pérdida de la hegemonía económica de los Estados Unidos y la revolución de la informática y de las comunicaciones. El régimen articulado agricultura-industria de la posguerra empieza a generar toda una serie de contradicciones que a la larga van a bajar la producción, la productividad y a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. Así, el lento crecimiento de la productividad va a acarrear una crisis de ganancia industrial. Por otro lado, la enorme transferencia de recursos del campo a la ciudad y la baja tasa de inversión derrumban la productividad en el campo. Los campesinos ya no pueden hacer frente a la demanda alimentaria atizada por el crecimiento demográfico y de materias primas demandada por la industria, por lo que se impone la necesidad de importar bienes agrícolas del exterior. Pero entonces varios factores internacionales, como el incremento del precio del petróleo o la necesidad de la Unión Soviética de importar trigo, disparan hacia arriba el precio de los alimentos. Se agota una forma peculiar de explotación, de subordinación de campesinos y obreros, la era de los alimentos baratos se termina, se rompe el vínculo salarios- precio de los alimentos. Así, se vació de contenido la lógica productiva que caracterizaba al régimen de acumulación: la producción masiva, sostenida en divisas agropecuarias para la importación de bienes de capital, salarios reales altos, precios baratos de los alimentos y de las materias primas. Con ello se quebrantó también su carácter articulado e incluyente. Entonces sucede el proceso de exclusión. La producción campesina pierde buena parte de su capacidad de ofrecer alimentos baratos y suficientes, por lo que se ve como obsoleta y atrasada. Los campesinos son excluidos como productores de alimentos básicos y materias primas. La posibilidad de establecer bajos salarios debido a la crisis económica permitió impulsar políticas públicas que excluían abiertamente a los campesinos como productores de alimentos básicos y se centraron en la reducción de subsidios, el crédito, la capacitación agrícola y el gasto público dirigido al sector. En esta transición, la lucha predominante de los campesinos (que en la fase anterior había sido por la tierra) pasa a ser la lucha por los recursos y por el proceso productivo. Pero la base material que le daba fuerza política al actor social y político campesinado ya se había agotado, cambiando de manera muy desfavorable para él la correlación de fuerzas.

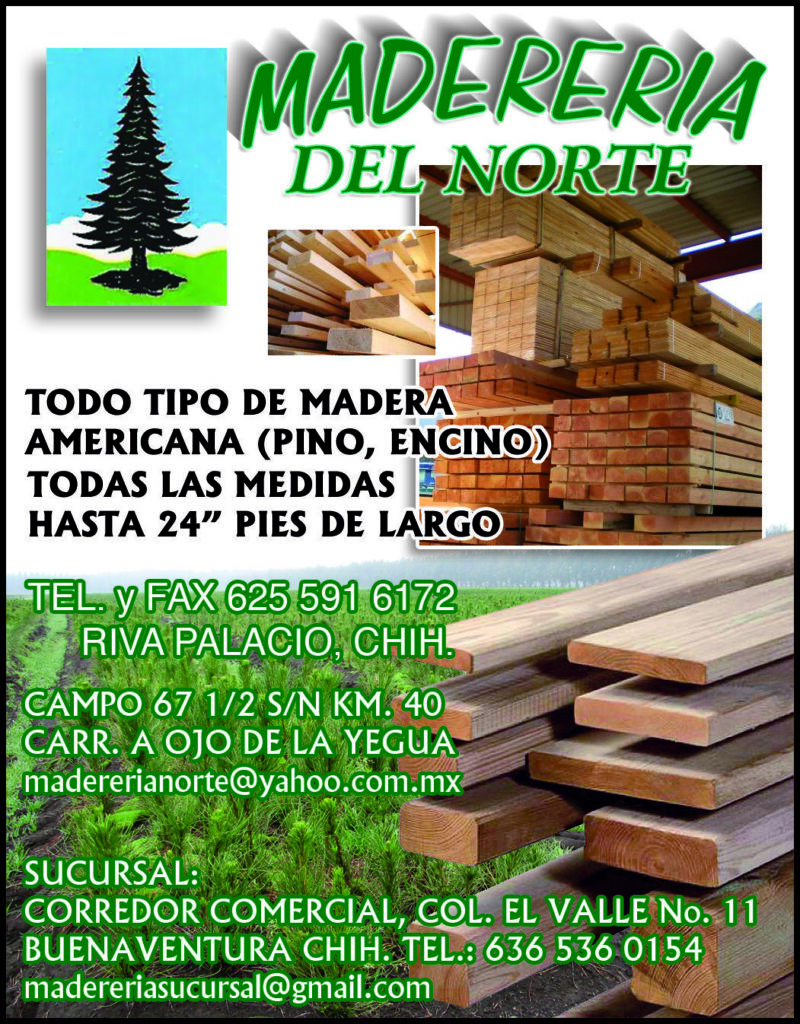
c) La fase agroexportadora neoliberal excluyente: el dominio desarticulado de la industria sobre la agricultura (1990-2002)
Parte del cambio en la correlación de fuerzas a nivel internacional que se observa desde fines de 1970 y durante toda la década de 1980: por un lado, quiebra y debilitamiento del sindicalismo, ascenso de las dictaduras en América Latina, declive del socialismo real y derrota de los movimientos campesinos por la tierra; por el otro, un nuevo orden informático y comunicacional global que, junto con la robótica y la biotecnología, sobre todo, sirve de base material para el proceso de globalización o mundialización, como se le denomina en Francia.
Aprovechando su condición de fortaleza, las empresas multinacionales buscan internacionalizar el capital para enfrentar “el fin de la larga onda expansiva de la posguerra”. Como resultado, se erosiona la soberanía de los estados-nación, se reestructura el Estado y en los países más desarrollados de América Latina se impone otro modelo de desarrollo a través de los programas de ajuste estructural de la economía: el modelo neoliberal. Lo esencial del nuevo modelo es el dominio excluyente del capital sobre las clases explotadas: una forma de explotación y subordinación que no es capaz de reproducir a las clases subalternas en su condición de explotados, sino que tiende a excluirlos debido a su carácter depredatorio, ejercido a través de diversos mecanismos: el uso del trabajo temporal y a domicilio, los bajos salarios y la flexibilidad del tiempo de trabajo, entre otros. Esta forma de subordinación afecta no solo a obreros y campesinos, sino también a pequeños y medianos empresarios, que transfieren parte de su ganancia al sector financiero y multinacional. A partir de estas premisas, a fines de los años ochenta y principios de los noventa, comienza la fase agroalimentaria global.
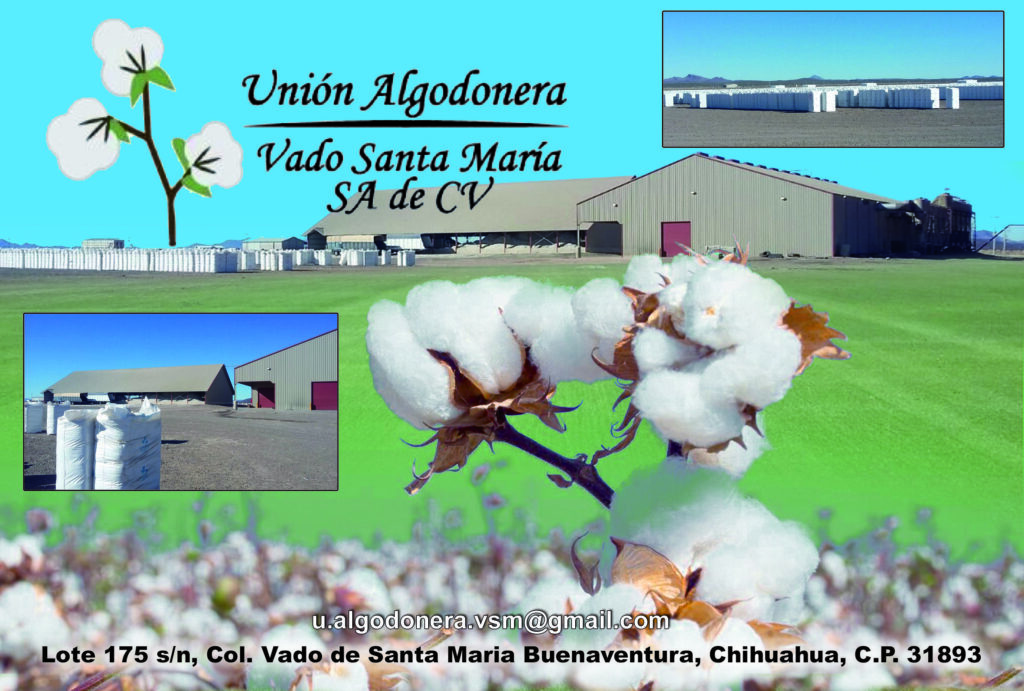
Se caracteriza por tres procesos esenciales:
- La utilización de los alimentos como mecanismo de competencia. El incremento de los precios internacionales de los alimentos a fines de los setenta impulsa la producción alimentaria de los países desarrollados, sobre todo de granos básicos.
- La sobreproducción alimentaria como elemento de control de los precios internacionales. Los países desarrollados, sobre todo los Estados Unidos, desarrollan una doble estrategia que consiste en otorgar subsidios a la exportación para generar un excedente de exportación que deprima los precios internacionales y presionar a los países para que bajen aranceles y firmen tratados de libre comercio e importen alimentos.
- El dominio de las empresas agroalimentarias trasnacionales. Las grandes beneficiadas, no los pequeños agricultores de los países desarrollados, de la política de subsidios y apertura comercial. El dominio excluyente de las agroindustrias multinacionales se inicia a principios de los años noventa y se basa en tres factores:
a) El retiro del Estado de la gestión productiva, del manejo de la reserva estratégica y la industrialización de granos básicos
b) La desregulación del mercado agroalimentario mundial que permite apertura de fronteras y acuerdos comerciales
c) La posibilidad de producir alimentos a precios elevados sin impactar salarios, en un contexto de mercado global.
Este tipo de subordinación tiene consecuencias desastrosas para los agricultores de los países del sur. Ha desestructurado la agricultura y la sociedad de esta región, pues favorece el ejercicio de una especie de colonialismo alimentario porque los países del sur dependen de las importaciones.
Arrasa el campo, pues los productores no pueden competir con los alimentos subsidiados importados, lo que profundiza la exclusión y la miseria rurales.
1. El declive hegemónico de Estados Unidos y la crisis capitalista y alimentaria, 2003-2012
El contexto de esta fase es la crisis capitalista que sucede primero en el sector informática y telecomunicaciones en los Estados Unidos, a la que se responde impulsando la emisión monetaria y reduciendo las tasas de interés. Esta decisión acarrea una nueva recuperación capitalista comandada por el capital financiero, pero este dinamismo es frágil, pues se concentra en el área hipotecaria, que estalla en 2008 y genera una crisis peor. Se produce así la bancarrota de varios bancos que culmina el 14 de septiembre de 2008 con la crisis financiera más grave desde 1929, que se convirtió luego en una crisis multidimensional: productiva, energética, alimentaria y productiva, causada por el dominio del capital financiero sobre el productivo y por el declive de la cuota de ganancias.
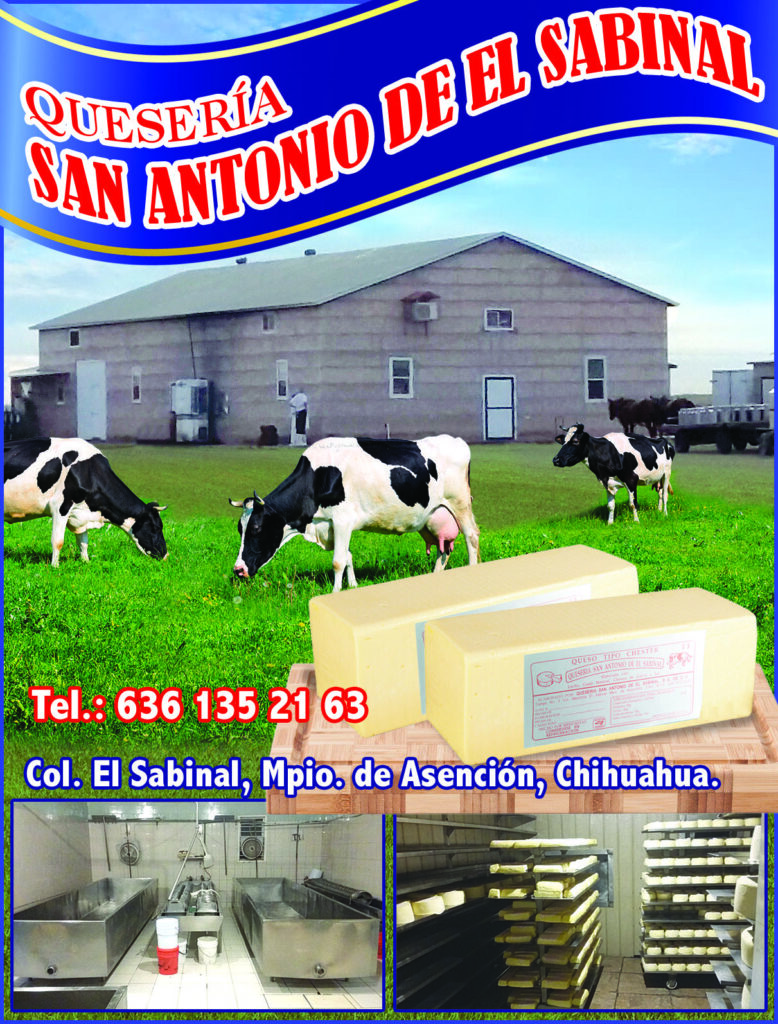
En el aspecto agroalimentario la financiarización de los alimentos, además de ser un refugio para el capital especulativo, sirve para que los Estados Unidos golpeen a sus rivales europeos y asiáticos. La inversión en el campo para extraer materias primas es también un recurso para detener el declive de las tasas de ganancia. Además de impulsar la financiarización de lo agroalimentario, los Estados Unidos persisten en su política de elevar los subsidios internos, abrir los mercados del sur, así sea utilizando las armas (como en el Iraq) y colocar su producción a través de las trasnacionales agroalimentarias.
Otra de las puntas de la estrategia estadounidense es impulsar el desarrollo de los agrocombustibles para hacer frente al alza sostenida de los precios del petróleo. En este contexto suceden dos crisis alimentarias.
La primera comienza a gestarse desde 2003 con un incremento sostenido de los precios del petróleo, pero estalla hasta 2008, comandada por el alza de los precios del arroz.
La segunda estalla en 2010 y es generada por la sequía en la Federación de Rusia, las restricciones a las exportaciones de trigo de este mismo país y la persistente financiarización de los bienes agropecuarios.
La crisis alimentaria provocó que tan solo entre 2008 y 2009 el número de personas con hambre en el mundo se incrementara en 100 millones y se encareciera el precio de los alimentos, sobre todo en los países del sur. Por otra parte, a pesar de que los bienes básicos se revalorizaron, los productores rurales no se beneficiaron pues las grandes empresas seguían imponiendo precios internos a la baja y el alza del petróleo hizo que aumentaran los energéticos y los fertilizantes. Los beneficiarios vuelven a ser los mismos: las grandes empresas no solo comercializadoras de alimentos básicos sino ahora también acaparadoras de tierras y productoras de agrocombustibles, pues en la lucha por la hegemonía mundial surge ahora un neoimperialismo que consiste en apoderarse de tierras en el sur global para controlar la producción mundial de alimentos al mismo tiempo que los espacios geopolíticos relevantes.

Todo esto ha provocado una serie de transformaciones estructurales en la agricultura: productivas, al incrementarse el cultivo de agrocombustibles y la
utilización de semillas transgénicas; en el vínculo agricultura-industria, al valorizarse los bienes agropecuarios y aumentar el precio de las tierras.
Se imponen nuevas formas de subordinación y dominio sobre los productores basadas en el despojo de los recursos naturales, la tierra, el agua y los yacimientos mineros que ha acarreado el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas y la contaminación de su medio ambiente.
Los movimientos tanto rurales como urbanos, organizados y espontáneos que generan una sólida resistencia hacia el dominio autoritario del capital sobre los alimentos. Son movimientos que van alcanzando una dimensión planetaria:
En primer lugar, está el movimiento organizado Vía campesina, que ya abarca a 150 organizaciones rurales en 70 países y que ha promovido importantes luchas contra los tratados de libre comercio, contra la intromisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la agricultura, contra los transgénicos y contra el acaparamiento de tierras.
También enumera los movimientos espontáneos surgidos al calor de la primera fase de la crisis alimentaria en 2008 y que tienen su epicentro en África, sobre todo.

Enseguida considera los movimientos surgidos en la segunda fase de la crisis 2011-2013 y resalta la importancia del factor alimentario en las multitudinarias manifestaciones que sucedieron en 2011 en el Magreb y en el Medio Oriente y que culminan en las primaveras árabes.
Este es el telón de fondo indispensable para analizar los vertiginosos cambios producidos en la agricultura chihuahuense, desde fines de los años ochenta y sobre todo en los últimos 20 años.
2. El ajuste estructural en el campo mexicano y sus impactos
El punto de quiebre en el proceso de la agricultura mexicana es 1982. En agosto de ese año, aprovechando la declaración de quiebra del país, se impone a México el Primer Paquete de Medidas de Ajuste Estructural por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En agricultura este paquete se traduce en dos grandes vertientes de política:
La primera es la severa reducción de la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico sectorial (no solo cayeron dramáticamente la inversión y el gasto agropecuarios, sino que se suprimió el sistema de precios de garantía) y además se liberaron los precios de los insumos y maquinaria.
La segunda consistió en la apertura comercial unilateral y abrupta, realizada durante los años ochenta y amarrada en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, a partir de entonces se diseñó una estrategia centrada en cinco ejes principales:
- Desestimular la producción alimentaria básica nacional y sustituirla por la importada, para aprovechar los bajos precios internacionales de granos básicos en el mercado internacional.
- Concentrar la producción de maíz blanco en una élite de grandes productores, altamente subsidiados, para abastecer la demanda nacional.
- Orientar una política asistencialista hacia los pequeños productores, en detrimento del apoyo productivo.
- Impulsar las actividades no tradicionales de exportación, para “ganar” los mercados de temporada de los Estados Unidos.
- Sustentar en la migración rural que este modelo generaba la captación de divisas para equilibrar las finanzas públicas.

Este proceso, lejos de revertirse o cuando menos ralentizarse como en otros países de América Latina, se profundizó en el período 2003-2016, beneficiando a las grandes empresas agrícolas y agroindustriales extranjeras y nacionales y permitiendo la expansión del capital extranjero en el campo a través de la minería y megaproyectos energéticos y turísticos.
El cambio de políticas, más bien de modelo de desarrollo hacia el neoliberalismo, acarreó una severa contracción de la inversión y del gasto públicos en el campo, al tiempo que empresas y productores se concentraban en un pequeño grupo de entidades
federativas y las unidades productivas provocaban efectos desestructurantes en la economía. Algunas de sus consecuencias son:
- Crecimiento del índice de dependencia alimentaria: “las importaciones de granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), que en 1985 ascendían al 16,3% del consumo nacional aparente (cna), alcanzaron el 46,4% del cna durante el trienio 2012-2014”.
- Caída del ingreso de los productores. A pesar del incremento en los precios, “los precios reales al productor de maíz en México durante 2012-2014 resultaron todavía un 47,4% menores que en el trienio 1980-1982; los del trigo, un 34,9% menores, los del frijol, un 28,2% menores; los de la soya, un 39,6% menores, entre otros”.
- Aumento de la pobreza en el campo. En el ámbito rural, el número de pobres pasó de 16,7 a 17 millones entre 2012 y 2014, es decir, en dos años se sumaron a esta categoría 300.000 personas más, a pesar del sesgo marcadamente asistencialista de la política oficial (CONEVAL, 2014). Con este dato, se sabe que el 61,1% de la población rural es pobre.
- Migración del campo a la ciudad y a los Estados Unidos. Tan solo en los primeros 13 años de vigencia del TLCAN (1994-2007) el medio rural perdió el 25% de su población (La Jornada, 27 de diciembre de 2007).
- La entrada en funcionamiento del TLCAN, en enero de 1994, arruinó miles de cadenas productivas en el país y llevó a la quiebra al sector agropecuario orientado al mercado interno. Con esto la emigración a los Estados Unidos creció de forma explosiva; de manera proporcional a la crisis y sus consecuencias desde mediados de los años ochenta, este fenómeno se intensificó en los noventa y llegó a su tope en 2007, convirtiéndose en una enorme válvula de escape para los damnificados del nuevo modelo y del TLCAN, es decir, la migración se vio como un amortiguador de las consecuencias del neoliberalismo. Pero la crisis económica de 2007 a 2013 en los Estados Unidos y la rigurosa política de inmigración y seguridad implementada desde 2002 terminaron con dicha función
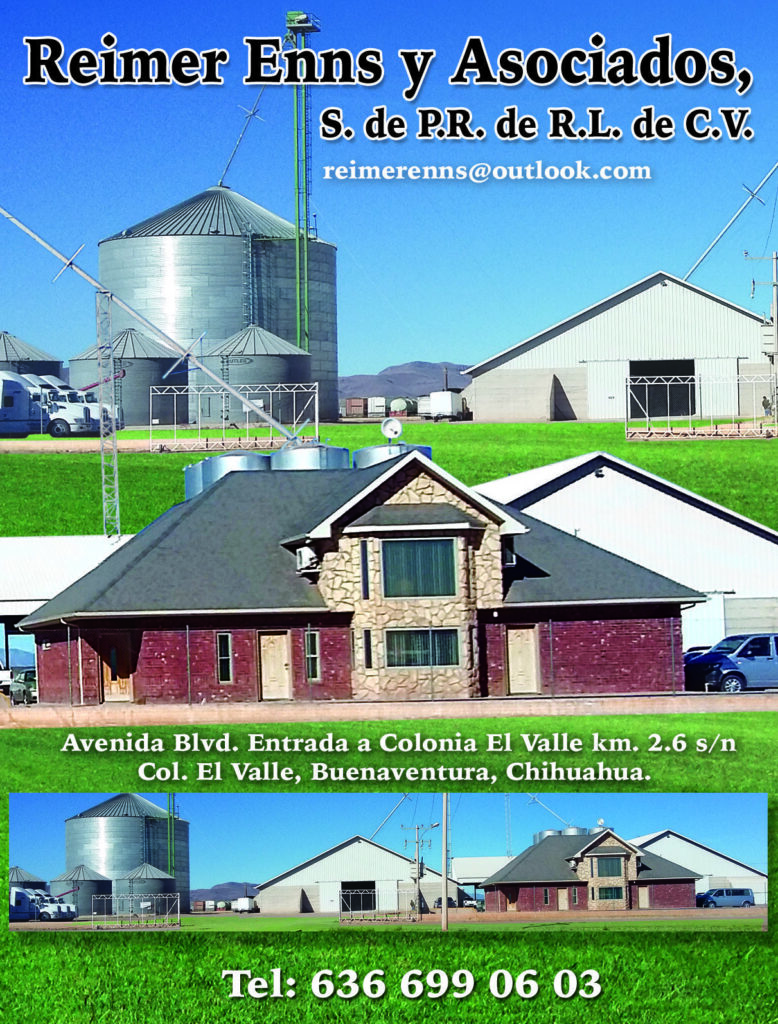
- La población ocupada en el sector agropecuario redujo su participación porcentual entre 1970 y 2015, pero con mayor claridad a partir de 2000.
- Sobreexplotación de recursos naturales: bosques, suelos, pastizales, mantos acuíferos para aumentar la producción.
- El desplazamiento forzado de la población, la contaminación de los acuíferos, la destrucción de la flora y la fauna, la presencia de problemas nutricionales y de salud materno-infantil debido a los residuos contaminantes de la actividad minera a cielo abierto, constituyen otras tantas violaciones graves de los derechos humanos de los pueblos indígenas
- Penetración del narcotráfico y del crimen organizado, no solo como cultivadores de enervantes, sino también como reclutadores de mano de obra, sobre todo de jóvenes, como explotadores de ranchos e incluso a veces como financiadores de la producción.
Todo esto provocó un grave deterioro del tejido social en el campo, pues se observa una drástica reducción demográfica. Al emigrar hombres y jóvenes, tanto mujeres como varones, las familias se van desintegrando. Esto debilita también a las redes sociales que las comunidades rurales han construido desde hace mucho tiempo y que les brindaban protección ante el despojo y la explotación.
El cambio desfavorable hacia los campesinos, los pequeños y medianos productores en la correlación de fuerzas, implica diversos factores:
El tecnológico, pues con el descenso de inversión pública en el campo, los pequeños productores se rezagan.
El productivo-económico, pues la producción campesina pierde un considerable peso específico, tanto en volumen como en valor.
El sociodemográfico, pues se reduce la población campesina, se avejenta, se destruyen comunidades.
El político, pues se rompe la alianza Estado- campesinos y se disminuye considerablemente el peso político de las organizaciones campesinas en las decisiones públicas más importantes. Al no poder incidir muy significativamente en la orientación de la política general hacia el campo, los campesinos en cómo se va orientando primordialmente en beneficio de los agronegocios trasnacionales, los oligopolios nacionales y los grandes productores orientados a la exportación.

Las brechas: efecto y causa reproductora
Entre los efectos de este modelo de globalización neoliberal y más específicamente en agricultura, está el modelo agroalimentario que va vinculado a él. Observando lo que sucede en Chihuahua es claro que las brechas, efecto de estos procesos exógenos, cobran una dinámica propia y a su vez se profundizan y generan nuevas brechas, es decir, se reproducen de manera ampliada. De esta manera, hay una dinámica de creciente desigualdad en el medio rural chihuahuense que rebasa los marcos analíticos que solo identifican las brechas entre el campo y la ciudad, que ciertamente existen, pero que también están dentro del propio medio rural, entre tipos de agricultura, entre estratos de agricultores, entre regiones y que incluso resultan asimétricas no a favor de las ciudades, sino de ciertos sectores de productores, y en detrimento de ellas, como en el acceso al agua. Por esta razón se adopta el enfoque de brechas:

“El enfoque de brechas se distingue del enfoque de dualidad por no basarse en las creencias y percepciones colectivas, sino en la evidencia empírica para identificar las disparidades territoriales y el diseño de políticas de desarrollo. Además, el enfoque de brechas admite la dimensión dinámica y heterogénea del campo, donde coexisten diferentes sectores de actividad y niveles de productividad y desarrollo.”
Finalmente, el enfoque de brechas consiste en una herramienta de identificación de disparidades con el objetivo de reducirlas”. Dentro de este enfoque es muy importante analizar las vulnerabilidades que enfrentan las diferentes regiones, sectores sociales, grupos poblacionales, tanto en el acceso a sus derechos básicos, como en los recursos que hacen posible el procurarse por ellos mismos una vida digna: capacitación, educación, recursos naturales, créditos y seguros, entre otros. Identificar estas brechas y diferenciarlas permiten entender el objetivo de las diferentes estrategias, luchas y reivindicaciones de los sujetos rurales, a la vez que localizar los componentes básicos de las propuestas de desarrollo alternativo. No se trata de las brechas macro, a nivel de país, sino a las brechas en el medio rural de una entidad federativa como Chihuahua.
Y sin embargo se mueven: la resistencia de los actores rurales Otro de los presupuestos teóricos de este trabajo es que las familias campesinas no son pasivas ante la explotación y exclusión, sino que emplean diversas formas o estrategias individuales, familiares. comunitarias o gremiales de resistencia. Para eso se acude al concepto de resistencia. Desde 2 perspectivas diferentes podemos entender que la resistencia no solo son las luchas de los campesinos en defensa de sus tierras y de sus pueblos, sino también el arsenal de los pobres, el repertorio de gestos, acciones, implícita o explícitamente impugnativos de la vida cotidiana de los subalternos, interpretados como una “infra política” de los desvalidos. La resistencia, analizada en el contexto de los pueblos indios, consiste en que “el México profundo …resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que es sometido…Las formas de resistir han sido muy variadas; desde la defensa armada y la rebelión hasta el apego aparentemente conservador a las prácticas tradicionales”.
No se problematiza más el concepto y se adopta la postura de Lambert de la resistencia de los oprimidos en la larga duración mediante tácticas y estrategias cotidianas de supervivencia que resultan ser, en el fondo, rechazos e impugnaciones de las relaciones de poder que padecen y que pueden adoptar muy diversas formas.

Las familias campesinas desarrollan diversas formas de resistencia según su tradición, su formación y la correlación de fuerzas en que se encuentran. Así, han construido todo un arsenal, un repertorio de acciones entre las que destacan los que se revisan a continuación.
a) Los movimientos y las luchas Durante la época de la sustitución de importaciones la resistencia campesina se expresó sobre todo a través del movimiento de lucha por la tierra, pues dado que era el recurso esencial para la reproducción, generaba una gran disputa entre los actores sociales. En México, el agrarismo independiente del Estado nunca murió a pesar de los intentos por controlarlo.
De 1940 a 1970 se realiza un movimiento por la tierra de carácter regional, en parte debido a las acciones represivas del Estado. Al calor de la toma de tierras de los latifundios todavía existentes, se fundan organizaciones como la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), con gran presencia en el norte del país y movimientos guerrilleros como el de Rubén Jaramillo, en Morelos, en los años cincuenta.
Las luchas por la tierra en 15 estados de la República favorecen el nacimiento de la Central Campesina Independiente (CCI) en 1963. Esa misma década estallan otros movimientos de guerrilla, también reivindicando la lucha por la tierra, en Guerrero, y el grupo que asalta el cuartel de Madera, en Chihuahua, en 1965. En los años setenta, la lucha por la tierra adquiere dimensiones nacionales y por doquier surgen movimientos, muchos de los cuales terminan en ocupaciones y tomas generalizadas, tanto en el noroeste del país como en el sur y en el centro.
De aquí surgieron dos organizaciones nacionales importantes: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
Algunas de ellas terminan en la dotación de tierras a los campesinos, como en el caso de San Ignacio Río Muerto en Sonora, aunque casi siempre se les reagrupa en organizaciones oficialistas para dotarlos; en otras ocasiones, se termina en la franca represión. A principios de los ochenta, el énfasis del movimiento cambia, al mutar también el marco de política general del Estado mexicano.

En la medida en que cambia la forma de subordinación del campo, se debilitan las anteriores organizaciones y el Estado lanza la ofensiva del ajuste neoliberal, los campesinos orientan sus revueltas ya no a la tierra, sino a la apropiación del proceso productivo; al reclamo de mejores precios de garantía para los productos del campo y por el acceso a insumos, créditos y seguros, que quedan a la deriva cuando el Estado dejado de suministrarlos.
En este contexto se ubican las luchas del Frente Democrático Campesino de Chihuahua por los precios de garantía y las luchas por apropiarse de diversas fases del proceso productivo que en varias partes del país dan origen a las organizaciones que conforman la
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), entre otras. Finalmente, en plena época de ajuste neoliberal y de integración comercial a través del TLCAN, se generan luchas muy diversas como aquella en contra de los tratados de libre comercio y en defensa de la producción nacional o en contra de la contrarreforma agraria.
El campo genera también la semilla de lo que será la gran revuelta para defender el patrimonio de las familias y de los productores deudores de la banca que
dará origen a El Barzón. Se trata de luchas sobre todo defensivas, ante la gran ofensiva del capital trasnacional, financiero y agroindustrial por apoderarse de los recursos productivos y patrimoniales del campo mexicano.
La lucha de los pueblos indios que estalla el 1 de enero de 1994, con la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que resulta mucho más integral y abarcadora que las anteriores, cubre tanto aspectos de la lucha por la tierra, el territorio y los recursos naturales, como la defensa de sus formas de gobierno y cultura y el acceso a los satisfactores mínimos para llevar una vida digna.
Proyectos de desarrollo económico-productivo
Auspiciados por organizaciones campesinas, por Pueblos Indígenas, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, con instituciones educativas o de iglesia, con organismos de la cooperación internacional y hasta con dependencias de gobierno, surgen muchos proyectos que movilizan a las comunidades en proyectos de desarrollo alternativos al modelo dominante.
Estos esfuerzos han llegado a ser la avanzada del futuro en muchos aspectos. Por ejemplo, en el cultivo y la comercialización del café orgánico, donde la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras ha sembrado una rica experiencia. Otros ejemplos se observan en el manejo comunitario y sustentable de los bosques, donde hay organizaciones como la Unión Nacional de Organizaciones en Forestaría Comunitaria (UNOFOC); en la operación y expansión de experiencias de economía solidaria o de ahorro y crédito alternativos, como la Unión de Esfuerzos para el Campo en Querétaro, o la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS). Uno más es la organización para comercializar directamente sus productos, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC).
Todas estas organizaciones constituyen verdaderas redes de comunidades, de proyectos campesinos tejidos desde abajo.
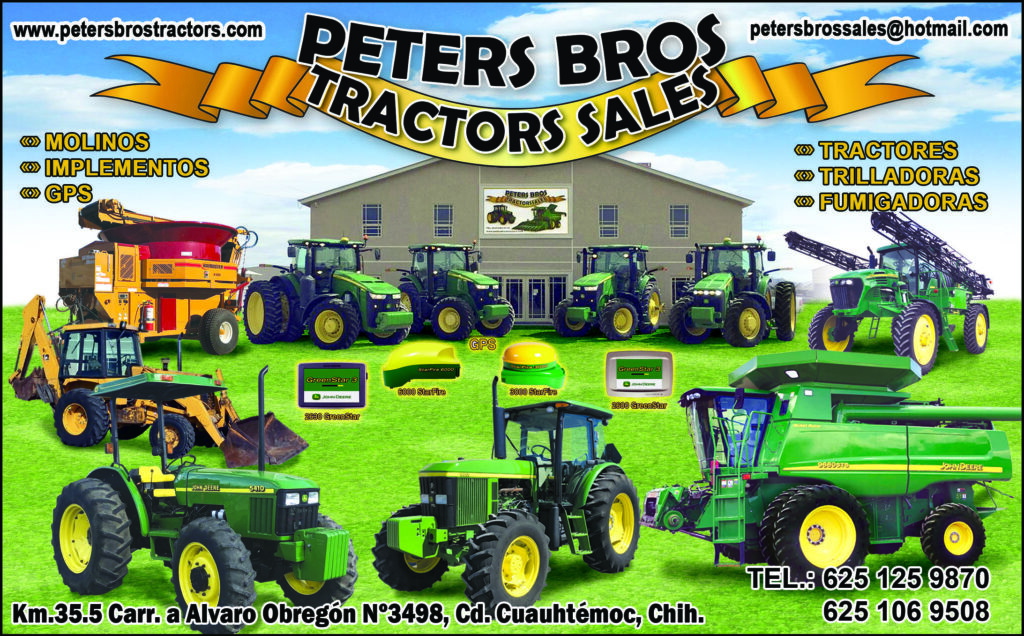
Cooperación y solidaridad desde abajo
Además de estos movimientos, se han ido construyendo desde abajo formas de cooperación y de solidaridad, tanto en lo económico como en lo social y en lo político, que fortalecen la resistencia de las comunidades, les abren espacios de sobrevivencia y van construyendo un proyecto alternativo de globalización económica. Un caso es el envío de remesas de migrantes, que son la principal fuente de ingreso para el país.
En 2021 el envío de dinero a México por parte de los connacionales que radican en el exterior llegó a 51.594 millones de dólares, marcando así un récord histórico. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), se observó además un incremento del 27% con respecto a los 40.604 millones de dólares registrados en 2020 y del 525% en valores corrientes con respecto a 2001 (El Financiero, 1 de febrero de 2022).
Aunque sigue predominando la informalidad en el envío de estas remesas, hay un creciente número de experiencias en que algún grupo de migrantes de la misma localidad de origen se organiza y envía sistemáticamente
recursos financieros para utilizarse en proyectos de desarrollo y de generación de empleos en su comunidad de origen. También se constituyen organizaciones binacionales, en las que algunos grupos van más allá del envío organizado de remesas para proyectos de ayuda o de desarrollo y se plantean la orientación, apoyo, defensa legal y capacitación de sus agremiados que emigran definitiva o temporalmente a los Estados Unidos.
Respuestas familiares y comunitarias
Las anteriores son respuestas planeadas y llevadas a cabo colectivamente, más allá de la unidad familiar. Pero hay todo un conjunto de respuestas, sobre todo de los ejidatarios, que se desarrollan en el contexto de la unidad familiar e incluso individualmente.
De acuerdo con la diversidad del campo mexicano se diversifican. En este estudio se dividen en tres tipos:
- 1.- Estrategias de autoconsumo y producción agropecuaria:
Los campesinos utilizan tácticas que minimizan el riesgo y generan ingresos complementarios. Se refuerzan los cultivos tradicionales para la autosuficiencia de la familia: maíz, frijol y forrajes. Se refuerza también la actividad ganadera como complemento de la dieta familiar y como reserva económica. Se disminuye el uso de insumos y aplicación de tecnologías de menor costo. Se aprovechan al máximo los diversos programas de gobierno.
- 2.-Participación en mercados laborales. Los campesinos participan más en actividades extraagrícolas; el 60% de las familias rurales lo hizo en 1997, una tercera parte más que tres años antes. Las personas emigran a los Estados Unidos (un 45% de los ejidatarios tiene un familiar en ese país) y aprovechan las remesas o los ahorros del trabajo realizado allá para el consumo o para compra de activos para su actividad agropecuaria, sobre todo ganado. Ante la retirada de los bancos públicos y privados, los campesinos se autofinancian.
- 3.-Cambio en el acceso a la tierra. La migración y la quiebra de los campesinos más pobres disminuye la presión sobre la tierra y facilita que quienes se quedan aumenten la superficie que cultivan, mediante el préstamo, el arrendamiento y la mediería. Aumenta el tamaño del minifundio. Otro cambio es el mayor acceso de la mujer a la tierra como titular de parcelas y como conductora de la actividad económica familiar.
La nueva ruralidad sur-sur y el posdesarrollo
Un concepto normativo, un principio de acción al futuro Si bien las definiciones de la nueva ruralidad son un territorio de disputa y en general son rebasadas por lo complejo, contradictorio y dinámico que es la ruralidad de Chihuahua, hay una propuesta que puede servir como norma, como referente hacia donde orientar los esfuerzos por construir un mundo rural donde las brechas sociales se reduzcan al máximo y sea justo y sustentable. Se trata de la propuesta de Sánchez Albarrán, que coincide con el posdesarrollo, se asume como una crítica radical al capitalismo y demanda una mayor participación y activismo ciudadano para superar los efectos perversos del capitalismo salvaje, tanto en el campo como en la ciudad.
Sus fuentes son teóricas y prácticas, entre ellas el marxismo ortodoxo, la economía campesina, el análisis de los movimientos sociales, las diferente
vertientes de la ecología, el pensamiento decolonial. En esta línea de pensamiento y acción convergen diferentes autores. Asumiendo que se está en medio de una gran crisis ambiental y civilizatoria derivada de la concepción eurocéntrica de modernidad y desarrollo, es por esto que se considera apropiado considerar arrancar de la deconstrucción de la idea lineal de desarrollo y aprueba una racionalidad productiva alternativa cuyas bases epistemológicas se validan en la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales produciendo ecotecnologías, al tiempo que conjuga saberes tradicionales y modernos, y promueve la resignificación del territorio.
Además, considerando que los problemas que enfrenta son complejos, se sustenta de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad científicas. Su punto de partida es la construcción de una nueva relación hombre naturaleza y de una nueva relación campo ciudad más justa, sustentable y democrática de acuerdo con criterios de respeto e interrelación equilibrada entre la sociedad y la naturaleza.
El horizonte de esta perspectiva va en la línea de lo que han propuesto los movimientos indígenas de América: el buen vivir, en oposición al vivir mejor, por la construcción de un mundo mejor, más justo y democrático, tanto en el campo como en la ciudad que se construye de manera cotidiana. La nueva ruralidad sur-sur revalora como sujetos sociales a personas, pobladores, campesinas y campesinos, y comunidades indígenas. Como parte de la sociología de las ausencias sugerida, dicha vertiente revalora el saber campesino e indígena para crear formas colectivas de acción social que permitan generar y emplear propuestas dirigidas hacia la coevolución, así como el respeto por la diversidad cultural y ecológica, presente en muchas de las formas de producción indígena. Desde esta perspectiva, son muy importantes los nuevos movimientos sociales, sobre todo los llamados altermundistas y los protagonizados por campesinos e indígenas, porque sus demandas principales incorporan valores como la justicia, la soberanía alimentaria o los derechos humanos. Asimismo, plantean una relación de interdependencia entre los sectores ciudades de las ciudades y una visión que combina lo global y lo local: lo glocal, como ámbito de pensamiento y de práctica, y del campo, entre lo local y lo global, para ir construyendo desde abajo, un mundo mejor, el buen vivir.

El posdesarrollo o la nueva ruralidad sur-sur revalora y recupera experiencias como la de la Vía Campesina y su lucha por la soberanía alimentaria; los principios comunitarios del buen vivir que reafirma el tejido social; la experiencia de las organizaciones comunitarias urbanas, las iniciativas de economía solidaria, y reivindica la lucha por el territorio frente al poder otorgado por los gobiernos neoliberales vía concesiones a megaproyectos.
Otra perspectiva seria plantear recuperar la noción de nueva ruralidad como alternativa económica, sociológica, política y cultural para actuar de acuerdo con principios ecológicos para generar empleos en zonas rurales, producir de acuerdo con criterios de producción orgánica e incidir en el consumo de productos orgánicos a cargo de la organización popular campo y ciudad.
En esta edición se sigue la perspectiva de la nueva ruralidad sur-sur porque ofrece diversas ventajas interpretativas que no se encuentran en otras versiones de esta noción. No solo describe dinámicas y procesos, sino que busca su génesis estructural y aborda el análisis de las contradicciones presentes en ellas. Asimismo, considera los movimientos sociales, las luchas y las resistencias de los diferentes sujetos sociales, sean del medio rural o del medio urbano. Todo esto enmarcado en el proceso de globalización neoliberal, pero desde una perspectiva del sur global, buscando categorías específicas para esta realidad subalterna. A diferencia de otros enfoques, la nueva ruralidad sur-sur hace un énfasis especial en la crisis social y en la crisis ambiental generadas por la expansión del capital en los territorios rurales, la devastación de los recursos naturales y del trabajo humano, cuestionando los paradigmas eurocéntricos de desarrollo. Es un punto de vista que hay que desarrollar todavía más; se deberían perfeccionar categorías analíticas e indicadores, pero hasta ahora es la que mejor sirve para dar cuenta de la ruralidad dislocada del estado de Chihuahua y de sus enormes brechas, contradicciones y conflictos. Vale la pena porque, además, es una perspectiva que permite pensar y desarrollar propuestas efectivas en el horizonte de una utopía de justicia y sostenibilidad.
Chihuahua es un gigante con pies de arena, pero con una enorme vulnerabilidad por el enorme desgaste de recursos naturales como agua, suelos, bosques, pastizales y biodiversidad, que entraña este crecimiento productivo.
Después de este análisis se debe agregar que ese gigante con pies de arena está contrahecho, dadas las enormes asimetrías que ha propiciado entre regiones del estado, grupos sociales, productoras y productores. Por dinámico que haya sido el modelo expansivo de agricultura y ganadería que se ha implementado en Chihuahua, no es sostenible ni ambiental ni socialmente debido a las enormes desigualdades y desequilibrios que ha generado.
La ruralidad que ha surgido en Chihuahua desde que se empezaron a implementar las políticas de ajuste estructural, pero sobre todo después de la entrada en vigor del TLCAN, tiene las siguientes características:
• Impulsa la modernización capitalista y la integración al mercado nacional de las regiones del estado que ofrecen mejores condiciones para la agricultura por contar con amplias planicies y más recursos hídricos, no solo de aguas superficiales, sino también del subsuelo: una enorme diagonal que va desde el sureste del estado, en los límites con Durango y Coahuila hasta el noroeste, en los límites con Sonora y Nuevo México, con una prolongación hacia el oriente, hasta Ojinaga y otra hacia el poniente, la región del Noroeste cercano, con Cuauhtémoc como centro. Esta es la región de la expansión de la agricultura comercial y empresarial donde se generan los productos en los que Chihuahua es líder a nivel nacional, como algodón, nuez, alfalfa, maíz amarillo, manzana, chile, ganado en pie para la exportación, leche fresca y queso.
• En esta enorme franja en la que se ubican las ecorregiones Desierto, Conchos, Noroeste y parte de los Llanos del Centro y Lomeríos del Sur se ha concentrado el gasto público de los diversos órdenes de gobierno, sobre todo el federal: subsidios a los precios de los cultivos 170 CEPAL Análisis de diferentes tipos de agricultura para la conceptualización de una nueva ruralidad… básicos, subsidios a la comercialización, subsidios a los combustibles y, sobre todo, el gran subsidio muchas veces oculto, el subsidio a las tarifas de energía eléctrica para riego agrícola. También se concentra aquí la gran mayoría de las concesiones de extracción de agua del subsuelo y se ubican desde el siglo XX las principales presas y sistemas de riego de la entidad, por no decir todas. Además, son las regiones que acaparan prácticamente todo el financiamiento al sector agropecuario.
- De esta manera, el gasto público en el sector agropecuario se ha concentrado en unas 20.000 de las más de 80.000 unidades económicas rurales que hay en Chihuahua, en productores de los estratos 4, 5 y 6, empresarios agropecuarios, colonos menonitas, y grandes empresas del sector. La derrama generada hace que la mayoría de los municipios de estas tres regiones estén entre los de muy baja marginalidad. El acceso a la modernidad, a los mercados, a la tecnología de esta región y este sector de productores es, en buena parte el resultado del direccionamiento específico del gasto público hacia ellos, en detrimento de regiones y productores más pobres.
- En ese sentido, la política de desarrollo hacia el campo no ha sido neutral ni mucho menos, como ya se ha mostrado en otros trabajos. El Estado ha subsidiado más los productores y a las regiones con más potencias, convirtiéndose en un macrofactor de la desigualdad social y económica. No se cumple, pues, esa caracterización neoliberal de un estado mínimo y poco interventor en la vida económica; el Estado es el gran inversionista y facilitador del desarrollo dentro del modelo agroalimentario dominante en favor de grandes productores y grandes empresas.
- Sin embargo, todo esto tiene dos costos muy altos: el ambiental y el social. Prácticamente todos los mantos acuíferos de las tres ecorregiones antes citadas están sobreexplotados, de suroeste a noroeste, algunos ya en el punto de no retorno, incluso a plazo. La agricultura intensiva en uso de agroquímicos y riego ha empobrecido y erosionado los suelos de tal manera que cada vez se requieren más fertilizantes para producir.
El desmonte masivo de amplias superficies para destinarlas a la agricultura también ha dañado la biodiversidad y va adelgazando la capa orgánica de los suelos.

Los pastizales están sobrecargados de cabezas de ganado. Todo esto ha provocado la agudización del cambio climático en esta parte del país, que ya era de por sí la más vulnerable al calentamiento global. Las lluvias y nevadas se hacen más erráticas y escasas, provocando a su vez un círculo vicioso de sequía-mayor extracción de agua del subsuelo-mayor sequía que afecta a todo el estado. En la medida en que las instituciones de gobierno como la CONAGUA, la SEMARNAT, el PROFEPA y la SADER no construyen una gobernanza de cultivos, en las concesiones de agua y en la operación de pozos clandestinos, la situación se empeora. En tanto se siguen sembrando cultivos altamente consumidores de agua como alfalfa, nogales, maíz amarillo y manzana, al exportarlos fuera el estado lo que se está exportando en buena parte es el agua que se está acabando. Esto, además de revelar la profunda brecha que existe en el acceso a los recursos naturales, sobre todo al agua, en un estado tan seco como Chihuahua, está generando una brecha con las generaciones venideras que enfrentarán una terrible escasez y su precarización. El cambio climático es una realidad cada vez más presente en Chihuahua y en el mundo. Cada vez afecta más las condiciones de producción, implica más costos, baja rendimientos e incluso propicia enfrentamientos entre productores entre sí o con el gobierno.
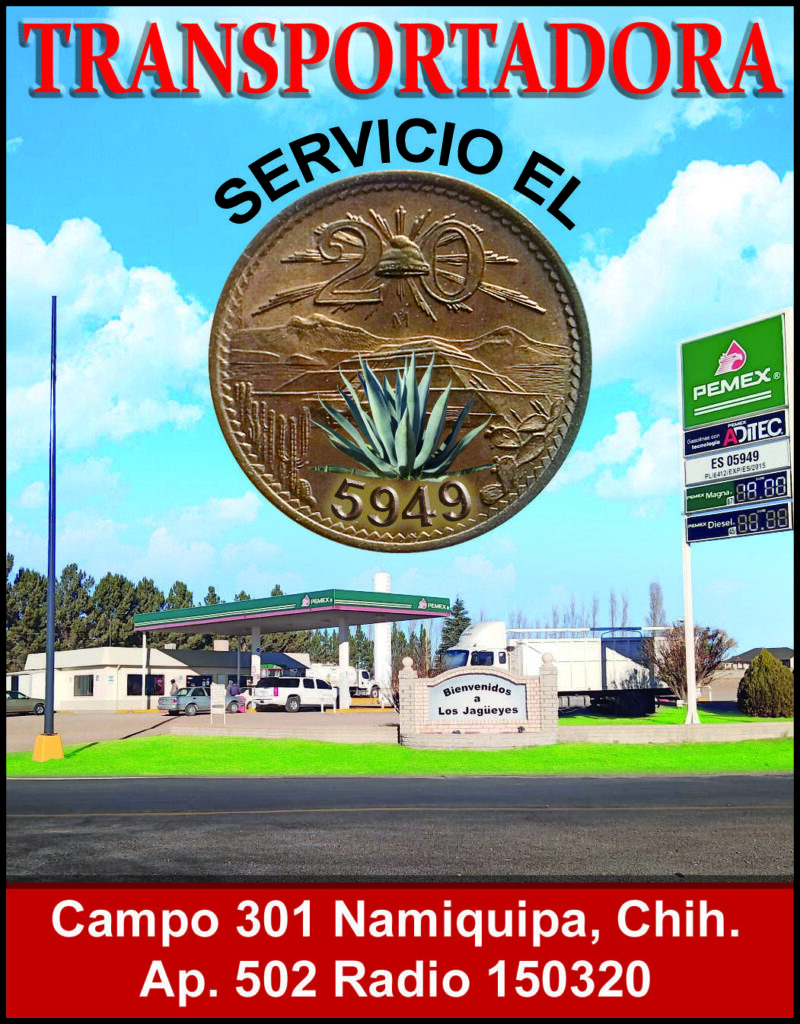
- Este modelo de producción agropecuaria está estrechamente articulado con el modelo de alimentación y consumo, por lo que es un modelo agroalimentario. Se basa en la expansión indefinida del consumo de cárnicos y lácteos, y de insumos para la industria de alimentos procesados, mientras se deja de lado el consumo de alimentos cultivados localmente, lo menos procesados posibles, con predominancia de legumbres, frutas y granos integrales. En ese sentido, existe una cierta subordinación del campo a la ciudad en cuanto que es esta la que marca las pautas de consumo, pero en el caso de Chihuahua también funciona en sentido inverso: el acceso al más preciado de los recursos naturales, el agua, está en un 80% en manos de la producción agropecuaria, en muchos casos por encima de las necesidades de las ciudades para consumo humano.
- El costo social de este modelo de agricultura en Chihuahua es múltiple. Se da, en primer lugar, por la exclusión de las regiones periféricas a esta gran franja de desarrollo. Se trata de la mayor parte de los Lomeríos del Sur, otra parte de los Llanos Centrales, parte de la Babícora y toda la Sierra Tarahumara, donde predominan la agricultura temporalera con integración al mercado o la agricultura de autoconsumo que han resultado marginadas de todo este proceso de expansión capitalista. No ha habido ni inversiones del Estado ni privadas que contribuyan a la modernización. Aquí se ubican las regiones de alta y muy alta marginación del estado y todas las de pobreza extrema. Ante la escasez de recursos, cuando menos hasta 2018 el Estado tomó una opción clara en favor de los más favorecidos y en detrimento de los más pobres.
- La pobreza extrema que prevalece en la Sierra Tarahumara, la región menos favorecida por el gasto público, al menos hasta 2019, no se reduce a lo económico-productivo. La poca presencia del Estado y los vacíos que deja son aprovechados por los grupos criminales para la siembra y trasiego de enervantes, la tala clandestina, el reclutamiento de jóvenes y el desplazamiento de comunidades que no aceptan someterse a ellos. Esto genera inseguridad humana en varios aspectos: precarización del trabajo y de las cosechas, deterioro del hábitat, despojo de las viviendas, abandono escolar y emigración forzada, e incluso inseguridad en la integridad física y en la vida misma.
- Además del creciente deterioro ambiental y las brechas sociales, el medio rural de Chihuahua enfrenta otras graves amenazas como el avance de las empresas mineras trasnacionales, canadienses, estadounidenses y chinas en varias de las ecorregiones. Aunque estas empresas generan una considerable derrama económica por algunos años, también acarrean devastación de los bosques, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, procesos de anomia en las poblaciones sometidas a ciclos de pobreza-augepobreza, sumamente perniciosos para el tejido social.

- Otra de estas amenazas es el incremento de los costos de producción, tanto en la agricultura como en la ganadería. Estos afectan más a los productores más modernizados, más integrados a los mercados. No se trata de eventos coyunturales, sino de un ciclo que lleva al menos dos lustros y que se manifiesta en la elevación de precios de los energéticos, de los fertilizantes y también de las refacciones, la maquinaria y el equipo. De continuar esta tendencia, los productores más débiles saldrán del mercado y solo permanecerán los productores y empresas más fuertes.
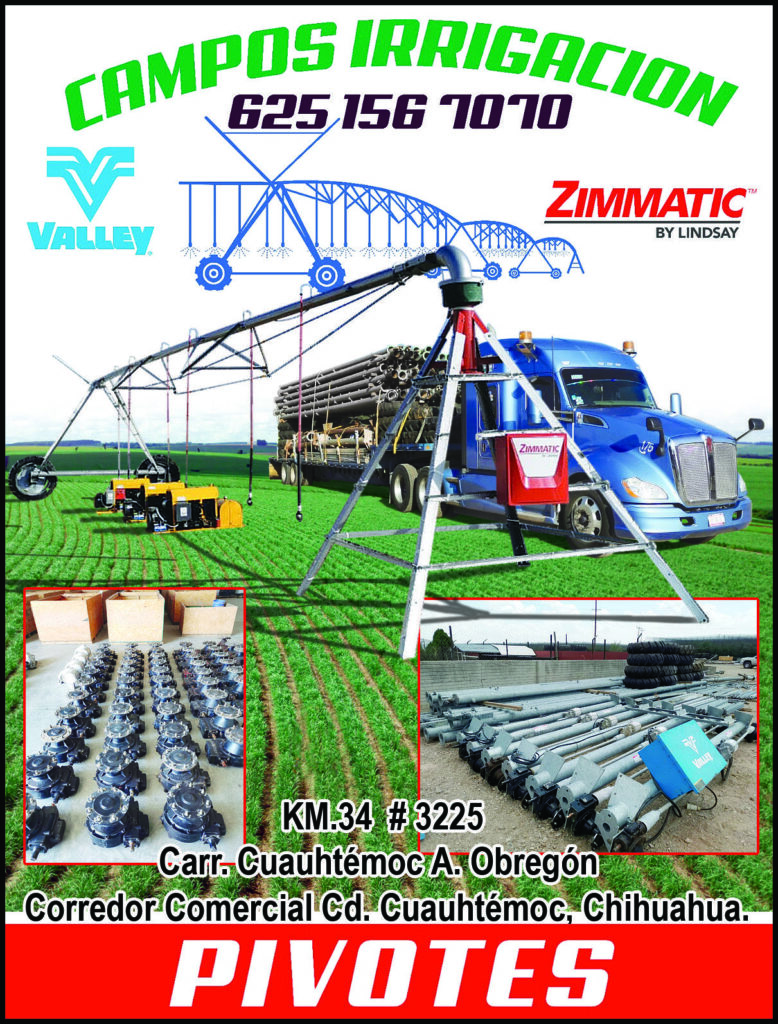
- Hay una heterogeneidad productiva entre las diversas regiones rurales de Chihuahua y entre los diversos tipos de productores, pero es una heterogeneidad jerarquizada, subordinada. No se trata de una heterogeneidad con una simple yuxtaposición de ellas y de ellos. Hay interacción y subordinación entre estos actores y regiones, expresada de diversas maneras. El agua que se genera en la Sierra Tarahumara es fundamental para el riego de los ricos valles de Sonora y Sinaloa, y para toda la cuenca del río Conchos, incluso para el pago a los Estados Unidos de los volúmenes estipulados en el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 y los habitantes de la Sierra no reciben absolutamente
nada a cambio de ese valioso servicio ambiental que prestan. Asimismo, como ya se apuntó, los indígenas practicantes de la agricultura de autoconsumo —y no solo los de Chihuahua— se integran al modelo agroalimentario dominante, también de una manera subordinada como mano de obra barata, con pocas prestaciones, sirviendo como jornaleros en los mismos valles de los tres estados a donde va a dar el agua que se genera en su hábitat. En algunos períodos incluso los productores de temporal se integran al modelo dominante, ya sea como mano de obra calificada (manejo de maquinaria agrícola, por ejemplo) o vendiendo a los acopiadores y empresarios agrícolas sus forrajes o sus becerros para comercializarse.
- Los diversos actores rurales, integrados al mercado, no han permanecido pasivos ante las transformaciones estructurales de su entorno. Han desarrollado estrategias múltiples, aunque sin cuestionar de fondo el modelo agroalimentario dominante, sino para adaptarse a él de una forma menos desventajosa. Han llevado a cabo muy numerosas luchas y movimientos para evitar ser excluidos y lograr su inclusión en las políticas públicas y en los presupuestos, para proteger su patrimonio, defender sus concesiones de agua y los subsidios a los que acceden. Han desarrollado modelos asociativos para abaratar costos, mejorar precios de sus productos y cabildear ante los gobiernos. Adquieren nuevas tecnologías, muchas veces con apoyos del mismo gobierno, para elevar su productividad, abatir costos y utilizar más eficientemente el agua y la energía. Combinan agricultura y ganadería para cerrar ciclos productivos y constituyen figuras de financiamiento.
- Las estrategias y luchas de los pueblos indígenas tienen un sentido muy diferente. No se dirigen hacia la adaptación al modelo agroalimentario dominante, sino en primer lugar a su propia sobrevivencia y a la defensa de su territorio y su cultura. A preservar sus comunidades su familia y su vida ante los embates del crimen organizado. A defender su territorio y sus bosques contra las empresas extractivistas forestales, mineras y turísticas. A reproducir su cultura, sus fiestas, sus rituales, su modo de relacionarse entre sí y con la naturaleza.
- También son movimientos más allá del sistema los que han impulsado algunas organizaciones rurales e indígenas en Chihuahua para defender el maíz nativo contra el maíz transgénico o para defender el territorio ejidal o comunal contra la instalación de empresas mineras.
- Las mujeres siguen siendo minoritarias en la dirección de las unidades de producción y en el acceso a los recursos naturales, los subsidios y el desarrollo de capacidades. Los jóvenes se alejan de las actividades del campo, por lo que hay un envejecimiento generalizado de los productores; a nivel nacional el 45,8% de los productores es mayor de 60 años.
- A partir de 2019 el gobierno dio un viraje en sentido diferente a las políticas anteriores. Ahora destina prioritariamente los recursos a las zonas más pobres, sobre todo a la región Tarahumara, en un intento por contrarrestar los efectos del cambio climático por medio de programas como Sembrando Vida. Se busca construir capacidades productivas mediante la asesoría a los productores del programa Producción para el Bienestar. Sin embargo, hay varias asignaturas pendientes. Por ejemplo, sigue intocado el enorme subsidio a la electricidad para riego, no se ha establecido la gobernanza del agua y de los recursos naturales, y se han reducido los apoyos y los subsidios a los agricultores temporaleros y a los ganaderos pequeños y del sector social. Ante esta ruralidad se toman, tres actitudes que se observan inequívocamente en su versión chihuahuense:
(a) El negacionismo, en el que se piensa que las cosas se van a arreglar dentro de este modelo agroalimentario capitalista, haciendo ajustes menores como bajar el precio de los energéticos y de los insumos o trayendo agua de otros estados. Pero no se revisa la sostenibilidad ambiental y social del modelo, es decir, en los efectos en el cambio climático y en la agudización de las brechas sociales y los efectos que acarrean.
(b) El gatopardismo, con el que se piensa que para que todo siga igual debe haber algunas reformas importantes, como combatir la corrupción de funcionarios y productores, garantizar la seguridad pública ante las amenazas de los criminales o poner en marcha esquemas transparentes de subsidios, entre otros. Todo esto sin tocar lo fundamental del modelo actual, mucho menos la devastación de los recursos naturales y la precariedad laboral de las y los jornaleros agrícolas.
(c) El transicionismo, que promueve la conciencia para lograr un avance gradual pero sólido hacia un nuevo modelo civilizatorio, basado en el cuidado de la especie humana y de la naturaleza. Es un horizonte utópico al que se debe tender con políticas públicas de diversos órdenes. En el aspecto de la agricultura y el medio ambiente implica optar por la agroecología, por poner fin al extractivismo y proscribir los transgénicos y los agroquímicos agresivos como el glifosato.
Se trata de una opción por apoyar la diversidad regional y étnica de las unidades productivas. Ese cambio debe hacerse, pero debe ser gradual, a riesgo de convertirse en algo que provoque graves confrontaciones y violencia. Es en este sentido que se presenta.

Propuestas de políticas públicas
El horizonte de estas políticas debe ser el cuidado de las personas, las comunidades y de la naturaleza para propiciar una vida digna para todos, con justicia, participación y dentro de la diversidad social, geográfica, étnica y cultural.
Urge redimensionar el sector agropecuario chihuahuense, adaptarlo totalmente a la capacidad que permita la sustentabilidad de los recursos naturales, lo que seguramente significará disminuir superficies de siembra, cambiar cultivos y poner en primer lugar las condiciones de vida digna para las regiones y grupos sociales que hoy resultan excluidos o desfavorecidos por el actual modelo agroalimentario. Para ello hay que poner en marcha:
- Un conjunto de políticas que pongan fin al despojo de recursos naturales y establezcan la su gobernabilidad y gobernanza y puedan generar dinámicas positivas para amortiguar el cambio climático.
- Un conjunto de políticas públicas de justicia redistributiva para hacer efectivos los derechos de las personas y las comunidades en las regiones o los grupos sociales más desfavorecidos y excluidos hasta ahora.
- Un conjunto de políticas públicas para generar valor en la producción agropecuaria, retener lo más posible de él en los productores, en las comunidades y en las localidades para mejorar las condiciones de vida en las diferentes regiones.
Se sugiere una serie de políticas generales y otra más adaptadas a cada una de las siete ecorregiones del estado.
Para lograr la gobernabilidad, gobernanza y sostenibilidad de los recursos naturales : El propósito es garantizar la gobernabilidad por parte del Estado mexicano para aplicar las leyes que protegen los recursos naturales (agua, suelo, bosques y biodiversidad) y construir su gobernanza con la participación de los diversos actores de la sociedad civil: productores, consumidores, academia y realizar el análisis de diferentes tipos de agricultura para la conceptualización de una nueva ruralidad así como la participación de centros de investigación.
En lo referente al agua, es necesario invitar a la ciudadanía, academia, productores, consumidores y usuarios a discutir y elaborar una nueva ley general de aguas. En tanto, se deben prohibir las nuevas perforaciones de pozos en acuíferos explotados, deben clausurarse los pozos ilegales y las tomas y aprovechamientos ilegales en todas las regiones del estado.
Construir la gobernanza exige la implicación y participación de los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil, sobre todo los usuarios de agua rurales y urbanos en la planeación hídrica y el reordenamiento en primer lugar del agua, pero también de los recursos naturales como los bosques, los suelos y la biodiversidad.
Establecer una planeación hídrica.
El primer paso es ajustar la superficie de siembra a la capacidad de recarga de cada acuífero, para lo que se debe asignar una cuota de energía eléctrica anual a cada aprovechamiento con concesión suficiente para solo extraer el volumen de agua concesionado.
Vedar las nuevas siembras y plantaciones de cultivos de alta demanda de agua, lo que implica disminuir los cultivos ajustándose al volumen de agua concesionada. Sería el primer paso junto con la limitación del uso de la energía eléctrica para bombeo agrícola a la cantidad suficiente para extraer solo el volumen concesionado que la CFE tiene registrado. Para esto se requiere medir en tiempo real el volumen extraído mediante equipos de telemetría instalados obligatoriamente en cada aprovechamiento.

Crear el programa multianual de financiamiento para el uso eficiente, el riego y la energía. Este sería un programa que integre recursos públicos, privados y de la banca internacional para sustituir equipos electromecánicos en el riego de bombeo por equipos modernos y eficientes con bajo consumo de energía. También se requiere cofinanciar proyectos de generación de energías limpias como la solar y la eólica para el riego agrícola.
Recuperar agostaderos. Para esto hay que reglamentar la carga animal de acuerdo con la capacidad de cada agostadero y hacerla cumplir. Además, es necesario iniciar la recuperación de los agostaderos haciendo obligatoria la práctica de manejo holístico de pastizales, rotación de potreros para permitirles descansar y que haya desarrollo vegetativo y se permita más infiltración de agua al subsuelo y disminuir la erosión. También se deben resembrar pastos adaptados a cada región.
Crear fondos ambientales para el desarrollo de obras de conservación de suelos y agua para incrementar la infiltración, la recarga, el caudal ecológico en ríos y arroyos y evitar el azolve de las presas y el cuidado de la capa arable que cada año se pierde por la erosión hídrica y la erosión eólica, así como reforestar con especies nativas. Para constituir este fondo pueden contribuir los productores usuarios del agua de las presas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, quienes se benefician de los servicios ambientales que proporciona la Sierra Tarahumara.
Algunas ideas de los recursos para estos fondos son una contribución de los productores usuarios de aguas de las presas de Sinaloa y Chihuahua, para contar con recursos que permitan realizar el pago de jornales para diseñar y crear obras de conservación de suelos que actualmente se tienen catalogadas como alternativas para retener el suelo y detener la velocidad de las corrientes superficiales y que ayudan a la recarga de acuíferos y manantiales. Este fondo financiaría obras y jornales para construir curvas de nivel en los cerros, reforestar y realizar pequeñas obras de retención del agua.
Revisar y adecuar Sembrando Vida a las condiciones del estado, principalmente a realizar obras de conservación de suelo y agua, siembra y cosecha de agua, pozos de absorción y obras de retención de agua. Revisar el tipo de árboles que se plantan para conservar y mejorar la diversidad nativa.
Adecuar las reglas de operación a las características biológicas y sociales de la región.
Para hacer efectivos los derechos de las personas y las comunidades del medio rural chihuahuense más excluidas y desfavorecidas la premisa es que todos los órdenes de gobierno estén dispuestos a darle un vuelco redistributivo a la inversión y el gasto hechos hasta ahora y redirigirlos a las zonas y sectores que sistemáticamente se han marginado o relegado de las políticas públicas y dirigirlos a algunos programas como los siguientes:
Programa para construir la seguridad y autosuficiencia alimentarias en la Sierra Tarahumara. Para abatir el desempleo y la desnutrición se requiere desarrollar las capacidades de producción de alimentos locales y pertinentes culturalmente por parte de las familias y las comunidades. Para ello deben impulsarse obras de retención y cosecha de agua para alimentar pequeños presones, tajos y revivir manantiales que permitan riegos de auxilio. Además, desarrollar capacidades para la agroecología, seleccionar y preservar semillas nativas y criollas, dotar a los agricultores de aperos de labranza y de maquinaria y tecnología adecuada para la región y promover especies pecuarias adaptadas también a la orografía de la región, no agresivas para el suelo ni los pastizales. Todo esto se puede llevar a cabo mediante un fondo mixto público y privado, con recursos nacionales e internacionales, a partir del pago de servicios ambientales de las regiones beneficiadas con el agua que nace en la Sierra.
Alguna vez se lanzó el Plan Benito Juárez para las zonas áridas. Su lema era “Retener el agua, cultivar la tierra, arraigar al hombre”. Llevar a cabo estas políticas empezará a hacer efectivos los derechos a la alimentación, al agua, a la producción y el derecho a no migrar de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
Crear la reserva estratégica de alimentos para la sierra. Con fondos públicos y privados se pueden adquirir parte de los alimentos producidos en la misma sierra para acopiarlos almacenarlos y constituir una reserva con un propósito doble: dar apoyos alimentarios a cambio de jornales cuando se requiera y garantizar una reserva genética de maíz criollo, para lo que puede ayudar constituir esta reserva también en la región de Babícora, que genera excedentes de maíz blanco criollo de la región.
Crear un programa para generar empleos dignos en la Sierra Tarahumara y otras zonas marginadas. Promover el desarrollo de capacidades de las comunidades y las personas para desarrollar los servicios turísticos de manera sustentable, mediante empresas comunitarias. Desarrollar y comercializar artesanías. Promover el cultivo de frutos subtropicales en las barrancas, como el aguacate, y su comercialización. Es necesario también apoyar el desarrollo de la cría del ganado de rodeo para la exportación, desplegando las capacidades de las comunidades y construyendo corrales de acopio. Apoyar la recolección, selección y comercialización de las plantas medicinales de la región.
Crear un programa de construcción del derecho a la paz y la seguridad humana en la Sierra Tarahumara. Ningún programa o inversión en esta ecorregión puede prosperar si no se garantizan la seguridad y la paz para las comunidades. Para ello se requiere actuar en tres ámbitos diferentes:
Desarrollar capacidades y formación ética de las policías locales; coordinación de los tres órdenes de gobierno, sistemas de vigilancia y comunicación adecuados a la geografía de la región. Evitar la tala ilegal de los bosques depurando el sistema de supervisión y traslado de cortes y vigilando a las empresas compradoras y expendedoras de madera aserrada.
Mejorar el sistema de impartición de justicia, haciéndolo además pertinente en términos culturales para las personas indígenas, depurar prisiones y centros de readaptación social, coordinarse con los usos y costumbres de los pueblos indios en la impartición de justicia. Pero, sobre todo, quitarle al crimen organizado la oportunidad de reclutar jóvenes ofreciendo oportunidades de inclusión educativa, mediante becas, establecimiento de planteles de educación media, técnica y superior en la región, y apoyándolos en su inclusión laboral de preferencia en empleos cerca de sus comunidades.
Crear un programa para atender a las personas y comunidades desplazadas de sus lugares de origen. Ofrecer oportunidades de empleo, educación y vivienda en sitios lo menos alejados y extraños posibles a sus comunidades y a su cultura. Desarrollar un plan para preparar las condiciones seguras de retorno.
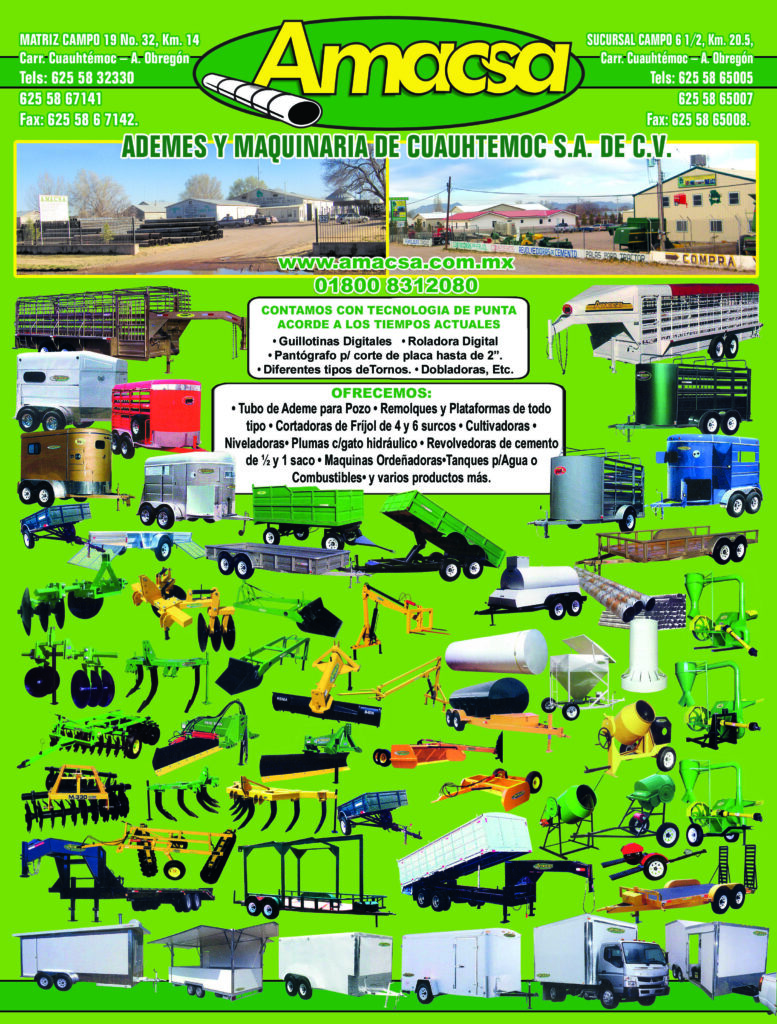
Crear un programa integral de atención a los derechos de las y los jornaleros agrícolas. En este punto es indispensable la participación de las empresas y productores agropecuarios que generan los empleos de este tipo. Esto implica, en primer lugar, la supervisión continua de las autoridades laborales para que los derechos y prestaciones laborales sean cumplidos a cabalidad e impedir que haya trabajo infantil. Se requiere también que gobierno y productores desarrollen la infraestructura adecuada para brindar alojamiento y alimentación dignas a las y los jornaleros y a sus familias, así como la infraestructura social necesaria para que los diferentes órdenes de gobierno puedan operar las guarderías, casas de cuidado y escuelas de preescolar y educación básica para las hijas e hijos de las y los jornaleros. También deben establecerse acuerdos público-público y público-privados para generar la infraestructura y los servicios de salud necesario.
Crear un programa transversal de acciones afirmativas para atender los derechos de las mujeres del medio rural. En todos los programas dirigidos al campo debe exigirse la participación igualitaria de las mujeres rurales. Además, deben operarse programas específicos para desarrollar capacidades de las productoras del sector. Se hace necesario también un fondo revolvente para financiar el emprendimiento de las mujeres del campo chihuahuense.
Crear un programa especial de fomento a la economía social y solidaria en el medio rural.
En Chihuahua ha predominado mucho el individualismo entre los productores del sector agropecuario, aunque las asociaciones de productores comerciales han tenido muy buenos resultados. Fuera de la Caja de Ahorros del Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino no hay muchas experiencias en el sentido de la economía social y solidaria. En este contexto es muy importante que este tipo de economía se promueva de diversas acciones, mediante la constitución de un fondo para el financiamiento de empresas sociales, cooperativas de producción, de comercialización, de adquisición de insumos y de consumo, así como para apoyar las cooperativas de ahorro y préstamo que existen y fundar otras nuevas.
También se deben desarrollar capacidades para fomentar este tipo de economías mediante talleres, visitas
a empresas sociales en otras partes del país e intercambio de experiencias. Para generar valor y empleos dignos en el medio rural y dinamizar una economía equilibrada y sustentable Hay que partir de la premisa de que el redimensionamiento del sector agropecuario para hacerlo sustentable ambiental y socialmente requiere cambiar el modelo que hasta ahora se ha seguido en Chihuahua, para lo que se necesita reducir la extracción de agua y, en consecuencia, también la superficie de siembra e irrigación, y la carga animal en los agostaderos, entre otras medidas necesarias.
Esto va a implicar de inmediato una reducción del empleo en el campo. Para compensarlo es necesario generar nuevos empleos reteniendo más valor en el medio rural. Algunas de las políticas en este sentido pueden ser:
Sustituir cultivos por aquellos que consumen menos agua. Es necesario detener la expansión del cultivo de la nuez y de la alfalfa y cambiarlos por otros que dejen margen a la sustentabilidad. Hay experiencias en curso que hay que sistematizar y promover como la vitivinicultura, con toda la cadena de valor que genera; el cultivo de la granada y el olivo, en las zonas de riego, o de la cebada en las zonas de temporal.
Promover las cadenas de valor agregado. Una de las deficiencias del sector agropecuario en Chihuahua es la falta de agregación de valor a los productos del sector. Si ya se tiene la base, es necesario estimular la constitución de empresas que aprovechen la materia prima local y deje de enviarse fuera del estado para que se procese y la reenvíen ya procesada pero mucho más cara. Algunas cadenas que hay que promover con estímulos, financiamiento y desarrollo de capacidades de los productores pueden ser:
- La cadena de valor del maíz amarillo. Chihuahua es el primer productor nacional de esta gramínea, pero no hay ningún tipo de industrialización en el estado. Puede promoverse el establecimiento de plantas productoras de almidón o de aceite de maíz. Se puede apoyar a las asociaciones de productores de la gramínea para que las establezcan.
- La cadena de valor del algodón. Lo más que se logra es el despepite de la fibra. De nuevo, con la participación de los productores se puede avanzar en el desarrollo de las industrias textil y productora de aceite de esta semilla.
- La cadena de valor del chile. Esta hortaliza solo llega a ahumarse para obtener el chipotle. Se pueden otorgar estímulos y financiamiento a los productores para establecer plantas deshidratadoras, empaquetadoras, enlatadoras y extractoras de insumos para la industria farmacéutica y cosmética.

- La cadena de valor de la manzana. Se agrega muy poco valor a este fruto; hay unas cuantas empresas productoras de jugo y del fruto deshidratado. Es necesario promover un mayor procesamiento para deshidratar la fruta y aprovechar los insumos para la industria alimenticia, entre otros.
- La cadena de valor de la nuez. También debe avanzarse más allá del descascarado que es lo único que se hace en el estado. Es necesario promover a las asociaciones de productores para que incursionen en la elaboración de esencias, aceites, dulces e insumos para la industria alimenticia.
- La cadena de valor de la carne. La mayor parte del ganado chihuahuense se exporta en pie y solo hay cinco grandes engordadores. Aunque se está avanzando en construir corrales de engorda, es necesario promover entre las asociaciones ganaderas el acopio, engorda, sacrificio y procesamiento de carne en cortes para el mercado nacional e internacional.
- La cadena de valor de los lácteos. Este es, tal vez, el sistema producto donde más integración vertical ha habido. Pero puede avanzarse más al diversificar la producción de quesos de todo tipo, yogures y requesón, financiar la expansión de cadenas de refrigeración de leche fresca para los productores del sector social y asociarse con los productores para construir una deshidratadora de leche.
- Multiplicar y hacer productivas las remesas. El aumento de los envíos de divisas por los chihuahuenses que radican en el extranjero debe aprovecharse para generar economías regionales potenciadas por el ahorro y crédito para detonar proyectos de turismo rural, gastronomía regional y producción artesanal, impulsando el mercado y comercio justo, el mercado de la nostalgia, la producción orgánica de alimentos y el comercio digital. Los recursos se pueden multiplicar mediante un esquema donde los productores aporten una producción con parte de las remesas que reciben y los diferentes órdenes de gobierno aporten otro tanto para inversiones productivas.
- Fomento del turismo sustentable. Las diferentes regiones del campo chihuahuense tienen una gran riqueza para diversos tipos de turismo como el escénico, por los bellos paisajes que se pueden encontrar en todas las regiones; el de aventura, las caminatas y cabalgatas, los balnearios, además de los recorridos por sitios arqueológicos y monumentos históricos. Todo este puede aprovecharse sobre todo para el turismo nacional, local e incluso de fin de semana. Para ello, debe también crearse un fondo especial para el turismo rural que aporte para hacer las inversiones detonadoras de la actividad y para desarrollar las capacidades en las personas del medio rural que serán las prestadoras de servicios turísticos.
- Fomento de la alimentación basada en productos locales, mínimamente procesados y saludables. Es necesario ir cambiando el modelo agroalimentario, para lo que hay que promover el cambio de hábitos en este aspecto. Tanto los productores como los tres órdenes de gobierno deben realizar una labor de promoción y de educación de los consumidores para que demanden alimentos locales, no procesados y saludables. Al mismo tiempo, hay que desarrollar en los productores las capacidades necesarias para producirlos de una manera orgánica y sustentable.
Las políticas propuestas son solo el primer paso para superar el estado actual de las cosas, insustentable, desequilibrado e injusto del sector agropecuario chihuahuense.
El primer paso para construir una nueva ruralidad que responda más a las dinámicas y a la participación de los sectores de abajo, con el apoyo subsidiario o detonador de procesos y círculos virtuosos por parte del estado. Se trata de una nueva ruralidad incluyente, justa, del buen vivir, de reconstrucción del tejido social del medio rural en la diversidad de sus actores y en el respeto a la naturaleza.
Futuras líneas de investigación A pesar de lo exhaustivo de este estudio, hay varios temas que se quedan en el tintero y que demandan investigar más a profundidad, sobre todo para poder incidir en el diseño de políticas públicas y también en la práctica de los diferentes actores rurales. A continuación se enlistan los más importantes:
- Considerar Aridoamérica para las políticas públicas. Históricamente ha habido un sesgo hacia Mesoamérica en su concepción, que no en la asignación de recursos. Sin embargo, es necesario profundizar en la idiosincrasia, maneras de ser, de producir de los agricultores y ganaderos; su relación con los climas extremos, desérticos, la escala de sus explotaciones agrícolas o ganaderas, y su relación casi cotidiana con los Estados Unidos.
- El cuidado de los comunes en un estado como Chihuahua. Las aguas superficiales y subterráneas; los pastizales, el suelo, los bosques y la biodiversidad. Cómo puede irse transitando de la devastación al aprovechamiento responsable y sustentable.
- El cambio climático en el medio rural de Chihuahua. Sus justas dimensiones y evolución en un estado de por sí árido y los factores que lo han agravado, sus impactos productivos, ecológicos, económicos, demográficos y sociales. Experiencias exitosas en amortiguar sus efectos y contenerlo.
- El decline, el vaciamiento del mundo rural en Chihuahua y los factores subyacentes. El descenso de la población en varias regiones, el envejecimiento de los productores, la emigración y no vuelta de los jóvenes, la feminización de las jefaturas de familia, el traslado cotidiano de mujeres, sobre todo, a laborar en las empresas maquiladoras de las ciudades cercanas y no tan cercanas. La precarización del tejido y la actividad social en las comunidades.
- La concentración de la producción en los grandes productores de las diversas ramas debido al incremento de los costos en agricultura y ganadería, la quiebra y abandono de la actividad por parte de productores pequeños y medianos.
- Las consecuencias del modelo agroalimentario dominante en Chihuahua. Agricultura y ganadería extensivas en la superficie, pero intensivas en el empleo de recursos naturales, de agroquímicos, de químicos para el ganado, abandono de la economía de traspatio, de los productos alimenticios regionales y tradicionales.
- El papel de la mujer en el medio rural de Chihuahua, tanto como productora del sector como proveedora de recursos mediante el trabajo remunerado fuera del hogar. Los cambios en su mentalidad y las nuevas relaciones que se establecen entre ellas, los hombres y la sociedad.
- Las y los jóvenes del medio rural. Su participación en las actividades productivas y en la vida cotidiana de las comunidades; los factores del éxodo de las y los jóvenes del medio, los factores que desincentivan su vuelta a los lugares de origen.
- Formas de avanzar en la agregación de valor a la producción primaria para promover el desarrollo regional equilibrado.
- La problemática de todo el sector maderero. La sobreexplotación legal, la tala ilegal, el no cultivo del bosque, el circuito ilegal de corte, aserrío y venta de madera, y las redes de corrupción que la propician.
- Las premisas y requerimientos para promover la economía social y solidaria en el campo chihuahuense. Evaluar las experiencias exitosas y no exitosas y los factores que incidieron en ellas. Ubicar los detonadores de procesos colectivos en este sentido.